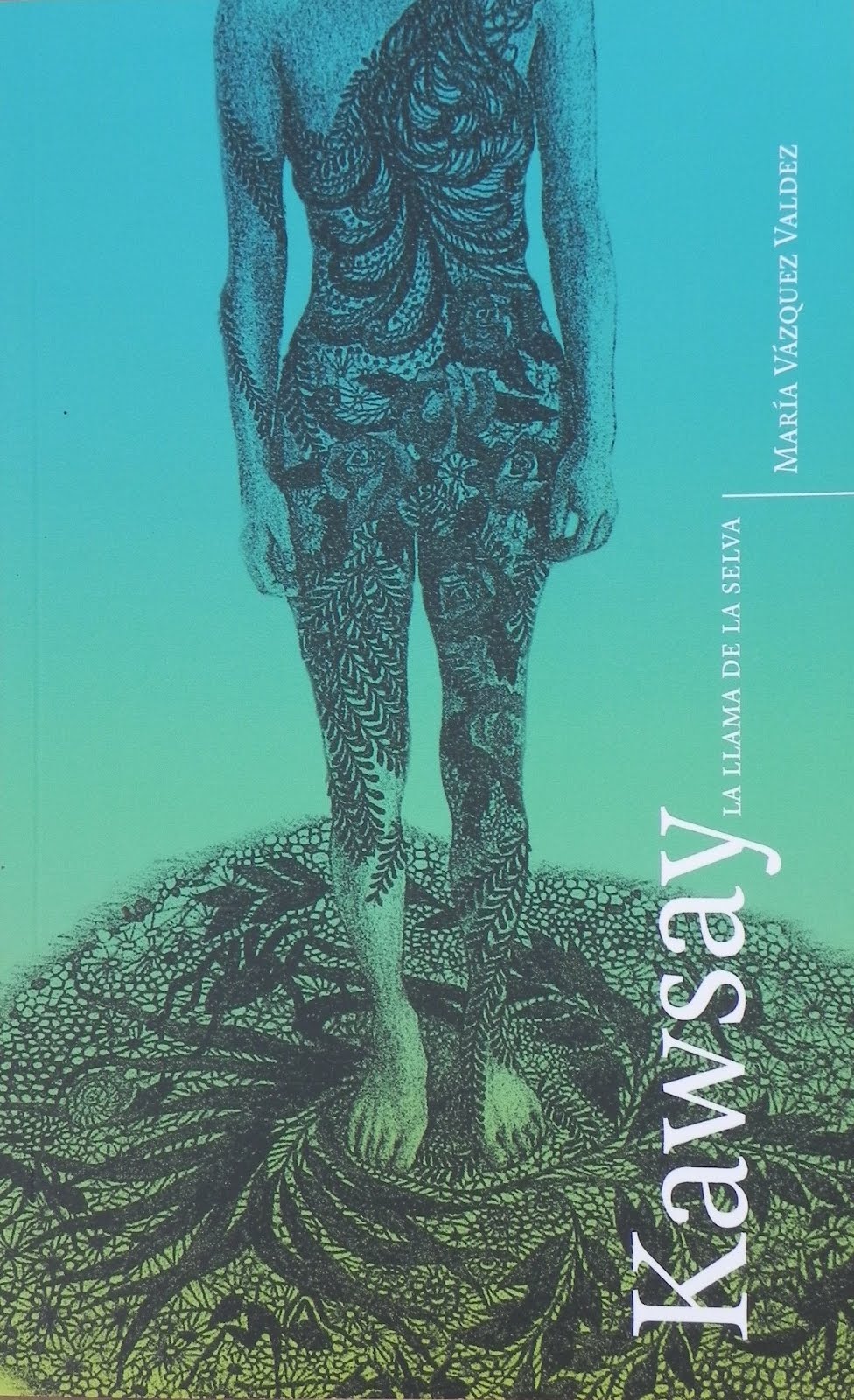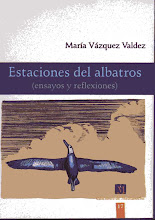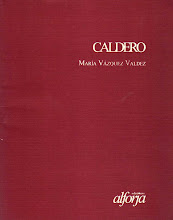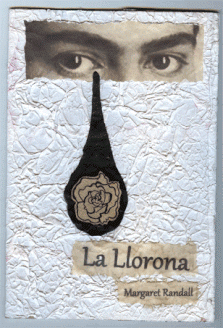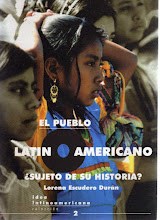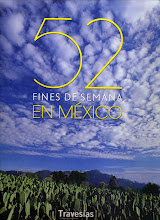Esta historia es un pentágono, y a su
vez, este pentágono es muchas historias que se van entrecruzando, universos que
a veces equidistan, devenires que jamás se encuentran. Sin embargo, entre tanta
incertidumbre una cosa parece cierta: todos los caminos llevan a Santa Teresa,
una especie de emulación de Ciudad Juárez en tiempos finiseculares, cuando el
sitio resplandece por el fuego de la matanza aunada a la desaparición inexplicable
de cientos de mujeres.
Tenemos un libro-dispositivo fragmentado en cinco partes que pueden ser independientes entre sí, pero que sin duda están interconectadas por medio de numerosos detalles, personajes, sueños, rasgos. Su publicación tanto en cinco libros como en uno solo fue una de las disyuntivas a las que se enfrentó su autor, el chileno Roberto Bolaño (1953-2003), quien no vio su obra impresa pues apareció en forma póstuma un año después de su muerte.Y sin embargo, Bolaño tuvo tiempo de terminar de crear, poco después de lo que ya era considerada su obra mayor —Los detectives salvajes (1998)—, una novela de gran envergadura. Para empezar, tenemos un libro de más de 1,100 páginas, que con base en un tejido de personajes disímiles, distantes, distintos, conjunta historias en un meollo del asunto cruento, actual, real, urgente.
Tenemos un libro-dispositivo fragmentado en cinco partes que pueden ser independientes entre sí, pero que sin duda están interconectadas por medio de numerosos detalles, personajes, sueños, rasgos. Su publicación tanto en cinco libros como en uno solo fue una de las disyuntivas a las que se enfrentó su autor, el chileno Roberto Bolaño (1953-2003), quien no vio su obra impresa pues apareció en forma póstuma un año después de su muerte.Y sin embargo, Bolaño tuvo tiempo de terminar de crear, poco después de lo que ya era considerada su obra mayor —Los detectives salvajes (1998)—, una novela de gran envergadura. Para empezar, tenemos un libro de más de 1,100 páginas, que con base en un tejido de personajes disímiles, distantes, distintos, conjunta historias en un meollo del asunto cruento, actual, real, urgente.
Bolaño no nos ofrece explicaciones
veraces, tampoco una investigación periodística ni el desenmascaramiento de
asesinos; y sin embargo sí suelta hilos proclives a ser destejidos, hipótesis
nebulosas mas no huecas, situaciones insoslayables que forman parte de un
rompecabezas sin sentido que tiene como umbral y sentencia una frase de
Baudelaire: “un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento”. Al
final, ya casi como epílogo que cierra aquel epígrafe, Archimboldi dice en un
sueño a su hermana Lotte que “esta tierra es sobre todo aburrida…”. ¿Será que
para matar ese aburrimiento a los
lugareños les da por matar mujeres?
¿Será que para matar el tiempo retuercen
sórdidas formas de entretenimiento como el cine snuff? ¿Será que prefieren maquillar ese aburrimiento con sangre? ¿Será que destejiendo estos hilos podremos comprender al menos un poco todo esto? Pero vayamos por partes.
La parte de los críticos:
Un cuadrado y crítico
cuadro onírico
Cuatro elementos, cuatro
direcciones, cuatro hilos en una madeja: Jean-Claude Pelletier, Miguel Espinoza,
Piero Morini y Liz Norton son los cuatro lados de una figura en la primera
parte de 2666, donde Roberto Bolaño
teje como personajes a un francés, un español, un italiano y una inglesa unidos
por la obsesión en torno a un escritor (aparentemente) fantasma, célebre y
candidato al Premio Nobel: Benno von Archimboldi.
Con los críticos, ubicados en Europa, estamos en
los últimos lustros del siglo pasado. Por distintas rutas distantes y sin
embargo paralelas, se encuentra el trígono originalmente formado por Pelletier,
Espinoza y Morini, que durante algún tiempo escarban al unísono en la obra de
Archimboldi, escrita originalmente en alemán, y que ellos poco a poco se
encargan de llevar al francés, al español y al italiano respectivamente,
propiciando que la figura del alemán crezca en difusión tanto como en misterio.
A este grupo, originalmente unido por una cosa en común aparte de Archimboldi
—la voluntad—, se une luego Liz Norton, quien además suma su admiración por los
tres críticos debido a su obsesión por esta obra y la cuidadosamente buscada
“no-vida” de su autor.
Roberto Bolaño va uniendo
acontecimientos que cohesionan al grupo con una interesante inmersión en la
psicología de cada uno de los críticos por medio de hechos y reacciones, pero
sobre todo con palabras significativas y sueños. Varios episodios oníricos son
piezas para ser desmenuzadas con cuidado. Por ejemplo, es una pesadilla de
Morini la que vaticina que tarde o temprano ese triángulo se convierta en cuadrado
amoroso: a finales de 1996, Morini sueña que Norton se sumerge en una piscina
mientras él, Pelletier y Espinoza juegan cartas alrededor de una mesa de
piedra. Norton inicia la acción emocional al sumergirse en el agua, mientras
los tres hombres juegan cartas quizá para determinar a un ganador depositario
de esas emociones. Morini ve este escenario como un cuadro de Moreau o de
Redon, y sus múltiples referencias surrealistas.
Luego aparece otro pintor
—que será brevemente un personaje— cuando Norton introduce a Morini en la obra
de Edwin Johns, y en su trágica vida. Y no, Edwin Johns no existió en realidad;
Bolaño ajusta aquí ese perfil al de un artista que hubiera pintado el
“autorretrato más radical de los últimos años”, una especie de mezcla, quizá,
entre Van Gogh y Jean-Michel Basquiat.
Otra pincelada aparece luego, en este
caso impresionista, con el libro de Berthe Morisot, que da pie a una
disertación psicológica de Bolaño acerca de Pelletier, cuando pregunta: “¿Tenía algo que ver la pintora impresionista con su
separación? Ésa era una idea ridícula. ¿Por qué entonces había deseado estampar
el libro sobre la pared? Y más importante aún: ¿por qué pensaba en Berthe
Morisot y en el libro y en la nuca de Norton y no en la posibilidad cierta de
un ménage à trois que aquella noche
había levitado como un brujo indio aullador en el piso de la inglesa sin llegar
a materializarse jamás?”.
El meollo del asunto de esta primera parte de 2666 es por supuesto la bisagra que une
a los cuatro críticos, es decir, Archimboldi —su obra y su búsqueda—, pero en
la trama el detonador de los ires, venires y desenlaces acaba siendo el deseo
que surge entre los cuatro personajes: los tres hombres deseando a Norton, y
Norton deseando a cada uno de los tres hombres, y además experimentando con
cada uno sin pudores.
Norton, la mujer desdoblada en el espejo. Los varios reflejos
de Norton. Las muchas Norton en el sueño. La Norton asustada de su reflejo
porque en realidad a lo que teme es a la Medusa que por ahí podría aparecer,
tal como le avisa Alex Pritchard a Pelletier cuando le dice que se cuide, pues
como buena Medusa puede volverlo piedra. De piedra como la mesa en la que se
juegan su destino amoroso los tres críticos que, como “caníbales entusiastas y
siempre hambrientos” ostentan “sus rostros de treintañeros abotargados por el
éxito, sus visajes que iban desde el hastío hasta la locura, sus balbuceos en
clave que sólo decían una palabra: quiéreme,
o tal vez una palabra y una frase: quiéreme,
déjame quererte”.
Déjame
quererte, Norton.
Y ese déjame
quererte trasciende la relación sexual. Hay mucho más ahí cuando casi matan
a un pobre taxista a golpes y patadas para resolver un ménage à trois pero en color cavernícola: “Cuando cesaron de
patearlo permanecieron unos segundos sumidos en la quietud más extraña de sus
vidas. Era como si, por fin, hubieran hecho el ménage à trois con el que tanto habían fantaseado. Pelletier se
sentía como si se hubiera corrido. Lo mismo, con algunas diferencias y matices,
Espinoza. Norton, que los miraba sin verlos en medio de la oscuridad, parecía
haber experimentado un orgasmo múltiple”. Esta eclosión da lugar, entre muchas
otras cosas, a un sueño de Pelletier en el cual estaba casado con Norton y se
encontraban ambos en una gran casa en un acantilado, con gente que no se
alejaba de la orilla: su deseo satisfecho con Norton alejándolo de los demás,
otros que no se arriesgan. Y otra vez agua insondable, como en uno de los
últimos sueños de Pelletier en este capítulo, cuando estando en el norte de
México sueña con sus vacaciones en las islas griegas, y con un niño que buceaba
todo el día en agua que estaba viva.
Pero como dijera Johns a Morini, Espinoza y Pelletier,
todo aquí es casualidad, que “es la otra cara del destino y también algo más”.
La casualidad “es como Dios que se manifiesta cada segundo en nuestro planeta.
Un Dios incomprensible con gestos incomprensibles dirigidos a sus criaturas
incomprensibles. En ese huracán, en esa implosión ósea, se realiza la comunión.
La comunión de la casualidad con sus rastros y la comunión de sus rastros con
nosotros”.
Y por una casualidad como esta es que Norton, Pelletier y
Espinoza viajan al norte de México a olfatear el rastro de Archimboldi, como
buenos y desafortunados sabuesos, para no sólo no encontrarlo, sino también —en
el caso de Pelletier y Espinoza— perder a Norton en manos de Morini, quien
paradójicamente, “como Schwob en Samoa, ya había iniciado un viaje, un viaje
que no era alrededor del sepulcro de un valiente sino alrededor de una
resignación (…) un estado de mansedumbre, una humildad exquisita e
incomprensible (…) como un árbol que se quema en el horizonte sin saber que se
está quemando”.
Pero es justamente esa desazón lo que lleva a Norton
hasta Italia, a los brazos de Morini, luego de recordar en “Santa Teresa, en
esa ciudad horrible”, a Jimmy Crawford y a ella misma cuando tenía ocho años:
“vi con los ojos que ahora tengo los ojos que en ese instante tenía”, y revive
una “expresión, verbalmente pobre o verbalmente rica, de la felicidad”. Es el
cariño mezclado con la compasión el que gana la partida de cartas que juegan
Morini, Pelletier y Espinoza en la mesa de piedra, con naipes marcados ya por
la infancia de Norton. Todos juegan y apuestan por la Medusa, que finalmente se
rinde ante un instante de felicidad que brinca de los ocho a los 27 años de una
mujer que estuviera a punto de quemar su apartamento, cortarse las venas o
volverse vagabunda, pero que opta por viajar a Italia para resolver ese
instante.
Esta primera parte de 2666
ya denota un libro resuelto a bucear en aguas vivas e insondables y reunir sus rastros por medio de los sueños, con una capacidad
arquitectónica bien manifestada para construir un gran edificio literario y
volver no sólo audible sino seductoramente disfrutable “un ruido ensordecedor,
el ruido de miles de voces, el estruendo de un gran río salido de cauce que
contiene, cifrado, el destino de todas las voces”.
La parte de Amalfitano:
Entre Lola y un Testamento Geométrico
Amalfitano está apenas
perfilado en la parte de los críticos, pero ya ahí nos abre interrogantes que
Bolaño no concluye tampoco en la segunda parte, donde tenemos a un profesor
universitario de cincuenta años, chileno, que vive en Santa Teresa, en los
oscuros rincones del norte mexicano, y que fue a parar ahí, ¿para qué? Nos dice
en algún párrafo de la segunda parte, cuando se lo pregunta él mismo, que está
ahí para buscar la muerte, quizá.
Y es comprensible que nos dé
esa conclusión, luego de que Bolaño nos hace pasar por las turbulencias de la
vida de Lola, quien fuera compañera de Amalfitano y madre de su hija. Lola y su
travesía a Mondragón para buscar a su amor platónico, o quizá no tan platónico,
¿a quién creerle? Bolaño nos da probadas de la versión al respecto tanto de
Amalfitano como de Lola, pero no nos aclara si en verdad Lola fue amante del
poeta en cuestión o no. Pareciera que sí, y que Amalfitano cubre un poco la
triste realidad de su abandono recordando que fue él quien le presentó al
poeta.
Tenemos aquí a un personaje
caótico, una mujer que es capaz de viajar con una navaja, de abandonar a su
hija a los dos años de haberla parido, de buscar a una quimera en un manicomio,
de contraer sida, aceptar su muerte y la despedida de sus dos hijos —Rosa y
Benoît—, de trabajar haciendo la limpieza en unas oficinas por la madrugada, de
dormir en la cripta vacía de un cementerio y desaparecer como una voluta de
polvo y así volver a aparecer, sin que nos dé indicios siquiera de apretar los
dientes o humedecer sus ojos azules, que suponemos bellos. Tenemos aquí
entonces a una mujer capaz de enviar —con su abandono— a un hombre de edad y
características medias a refundirse en un rincón anónimo a ratos con olor a
infierno y a carnicería. Un lugar que podría asemejarse a “un cubo de agua
putrefacta, con un aire ligeramente familiar”, retomando el escenario en el que
se encontraban el filósofo y el poeta en el momento de su disección como
personajes. Porque el mismo Amalfitano mira como un cementerio, o cuando mucho
una discoteca vacía, a la Universidad de Santa Teresa, el cubo en el cual irá a
meter la cabeza luego de tantos años de abandono de Lola.
Y sin embargo pobre Lola, ni
cómo reprocharle el tratar de salvar al poeta que la ignora, proponiéndole
vivir “como profetas mendigos o como profetas niños”, esperando convencer a esa
“estrella líquida de agua hirviendo” que, según deducimos, lo único que puede
darle es el contagio del sida en un solo y ferviente encuentro sexual, que
sirve para enganchar a Lola de por vida y de por muerte.
Amalfitano da en el clavo
respecto a su ex mujer cuando, en el porche de su casa, reflexiona que la
locura es contagiosa. ¿Será que Lola le contagió el irse a desahuciar a una
provincia en llamas? ¿Será que le contagió sus delirios, o quizá sus epifanías,
al escuchar a una voz incierta que sin embargo lo llena de alegría? ¿Será que
el poeta contagió a Lola de locura, no sólo de sida (si es que verdaderamente
la contagió él), tanto que también acabó internada en un manicomio? Siete años,
sin embargo, son tiempo suficiente como para llevar a Lola de regreso a buscar
a Amalfitano y a Rosa, aunque sea sólo para despedirse.
En sus largas cartas a
Amalfitano, Lola le cuenta sus truculentas visitas a amigas de su extraña
compañera de viaje Imma, y en las cuales le dice a su ex marido: “La
homosexualidad es un fraude, es un acto de violencia cometido contra nosotros
en nuestra adolescencia”. Y luego Amalfitano, al recordar a su padre, vuelve a
algunos momentos en que él se mostrara abiertamente homófobo. Y ya el colmo es
cuando “la voz”, la extraña voz que comienza a acosar a Amalfitano, lo insulta
de forma homófoba.
Calculo que esto tiene que
ver con la relación que comienza a desarrollarse con el joven Guerra, el hijo
del rector, y con un episodio que aparece en la parte de los críticos, cuando
estos se encuentran con Amalfitano y el joven y perciben que hay entre ellos
una relación que seguramente pondría en jaque al rector. Pero esto son sólo sospechas
infundadas que no podemos probar ni negar después, durante la novela, pues
Bolaño ya no nos da oportunidad de hacerlo.
Ahora bien, en esta segunda parte
no tenemos a los críticos de forma explícita, ni siquiera tácita. Sin embargo
sabemos que por ahí andan deambulando, al igual que Benno von Archimboldi, y
que hay algunos rizomas, a la manera de Gilles Deleuze, que conectan a la
primera parte con la segunda —y que luego conectarán a las siguientes—. Uno de
estos rizomas son los sueños. Porque Amalfitano sueña. Y vaya que sueña. Cuando
por ejemplo mira a Lola alejarse a la luz de las farolas, sin miedos, por una
orilla del camino. O también cuando sueña con el último filósofo comunista,
ningún otro que Boris Yeltsin, andando al borde de un cráter o una letrina.
Como si fueran ambas cosas lo mismo. Como si fuera cualquiera de ellas, para
explicarle la tercera pata de la mesa humana. Tal como Bolaño está a punto de
hacer al entrar en la tercera parte de este 2666.
Y retomando esta idea de los
rizomas, algunos sugieren que tarde o temprano 2666 se dirige hacia la bisagra que une a la joven hija de
Amalfitano con la tragedia y la tristeza de un lugar donde nada peligra más que
los seres como ella. La paranoia de Amalfitano nos va dando piquetes una y otra
vez, desde que va tejiéndose con la idea de Duchamp de colgar un tratado de
geometría a la intemperie y que retoma el profesor con suma seriedad, sin siquiera
recordar cómo es que fue a parar a sus manos ese Testamento Geométrico de Rafael Dieste, que acaba por cohabitar con
miles de muertes, y hasta con un mezcal que se llama Los Suicidas: un
insoslayable filo de muerte.
La parte de Fate:
El Destino de un Amanecer negro
Luego de la travesía por la
vida de Óscar Amalfitano, tenemos que Bolaño lleva a su personaje a enfrentarse
una madrugada, en su propia casa y cara a cara, con un Óscar equivalente a él
mismo: Oscar Fate.
Poco a poco los hilos van
reuniéndose en el mismo nudo y por distintas razones. En la tercera parte de 2666 tenemos pues la aparición de Quincy
Williams, un negro de Harlem, periodista de treinta años conocido como Oscar
Fate. Y no. No es casualidad que se nos aparezca, a mitad del libro, este
periodista con nombre de Destino y piel negra. Se nos anuncia pues,
abiertamente, un destino negro, por medio de un periodista que además trabaja
en una publicación que se llama Amanecer
negro, en una parte que culmina con las nubes negras que acompañan a un
amenazador gigante albino —que luego identificaremos como Klaus Haas— acusado
de los asesinatos de las mujeres de Santa Teresa.
La parte de Fate comienza con
dolor, con Fate en medio de una pesadilla de la que no puede salir y donde está
rodeado de fantasmas. Pero esto es sólo un anuncio de lo que vendrá después, y
que esta parte no termina de destejer. Por lo pronto, la historia de Óscar
Destino comienza con la muerte de su madre, que también quizá da inicio a su
tragedia como él mismo intuye al comienzo, el único fragmento de esta parte
narrado en primera persona.
Y la muerte de su madre es
más que un incidente o un prólogo: es el hilo conductor de su historia, que va
matizando de reflexiones y conclusiones este camino en el que, por azares del Destino,
Fate debe viajar a Santa Teresa a cubrir una pelea de box, para sustituir a un
colega muerto a cuchilladas por unos negros de Chicago. Los prolegómenos de
Óscar Destino en Nueva York tienen que ver con un tal Barry Seaman y sus
disertaciones acerca del peligro, el dinero, la comida, las estrellas y la
utilidad, y su capacidad para darle sentido en un discurso a todo esto. Quizás
lo más significativo para Fate entre lo que dice Seaman es que “No hay nada
superior a una madre (…) una madre vale más que la revolución negra”, justo
cuando Fate comienza a digerir un duelo que nunca es tal en toda esta parte,
pero que nunca deja de serlo. Un duelo interminable por la madre en un trayecto
que huele sin cesar a muerte, a sangre. Sangre de mujer muerta. De muchas mujeres muertas.
Óscar Destino llega a México con vagas ideas acerca de los crímenes, y con una sola encomienda: cubrir la pelea de box entre el mexicano Merolino Fernández y el estadounidense Count
Pickett. Así se adentra entre los periodistas mexicanos y extranjeros, y conoce
a Chucho Flores entre ellos, quien va introduciéndolo en un sórdido
contexto en el que poco a poco se anuncia una flor con la que el mismo Chucho
Flores está involucrado. Un Flores amante de una Rosa que además afirma que los
asesinatos de mujeres “Florecen. Cada cierto tiempo florecen y vuelven a ser
noticia y los periodistas hablan de ellos”. El involucramiento de Chucho Flores
en los asesinatos de mujeres pareciera verse confirmado por la aseveración de
Amalfitano de que todos están implicados en los crímenes, cuando le pide a su
homónimo —aunque sea en sinónimo— Óscar Destino, que se lleve a su florecita a
otra parte, lejos de albinos, Chuchos y Charlies.
Así pues, Quincy Fate / Oscar Williams, o como se quiera, parte al sur, a la médula atroz de la tragedia, a donde partiera muchos años, desde el otro polo, el otro Óscar, el chileno Amalfitano, sólo para encontrarse en el punto medular de una Rosa: una mujer joven, la presa más apetecible de un infierno como ningún otro, que el profesor Kessler, el tipo canoso al que Fate viera comiendo en su trayecto al sur —y que después reaparece en la parte de los crímenes como el avezado investigador del FBI—, definiera al joven Edward en tres certezas: una sociedad fuera de la sociedad, cruzada por crímenes de firmas diferentes, y donde “lo mejor que podrían hacer es salir una noche al desierto y cruzar la frontera, todos sin excepción, todos, todos”.
Pero antes, por supuesto,
está la razón que lleva a nuestro Destino hasta las tierras del norte de
México: la pelea de box. Demasiadas historias alrededor del encuentro entre
Fernández y Pickett, demasiados periodistas y personajes no son suficientes
para darle sabrosura al encuentro pugilístico, que se constriñe a un párrafo de
once líneas en el que Bolaño nos narra dos rounds que culminan con el noqueo de
Fernández en menos de un minuto, a manos de un contundente Pickett.
Y es ahí donde el Destino se
encuentra con la Rosa por primera vez, y es también noqueado, quizá en un lapso
más breve que Merolino, por la belleza de la hija de Amalfitano y Lola. Un
flechazo que le lleva a confundir lo sagrado que le produce “el dolor
impreciso” por la muerte de su madre y esa “especie de calambre en el estómago”
al mirar a esa española de grandes ojos y cuello esbelto.
Luego de la pelea de box,
Fate emprende el errático trayecto con el engalanado grupo compuesto por Chucho
Flores, Charly Cruz (el dueño de los video clubs), las dos Rosas (Méndez y
Amalfitano), Corona (quien finalmente atacara a Fate) y un extraño personaje
que se les une durante la borrachera, y a tono con el ambiente sórdido en el
que van adentrándose: un hombre con un bigotillo ralo y voz de pájaro.
El grupo llega a la cúspide
oscura de este episodio en la casa de Charly Cruz, quien aún no sabemos qué
intenciones reales tenía con el Destino. Lo que sí sabemos es que su casa
parece escenario de una película de David Lynch, sobre quien luego tendremos
más noticia con las referencias a Twin
Peaks y El hombre Elefante; aunque
estos episodios parecieran tener más que ver con Blue Velvet y Lost Highway.
Esa casa truculenta con una sala sin ventanas, piso amarillo y estrías negras,
un baño blanco e impecable más propio de una película de Greenaway que de Lynch,
y una serie de habitaciones oscuras y sórdidas, pasillos, escaleras
tambaleantes y una imagen perturbadora a la entrada que anuncia todo tipo de
contextos: una virgen colmada de regalos y dones con un ojo abierto y uno
cerrado. Más adelante, en la parte de los crímenes y de lleno en la inmersión
en referencias al cine snuff, pareciera
que la casa de Charly Cruz tiene más implicaciones con los crímenes de lo que
la misma historia nos permite desatar.
Finalmente, Fate logra
escapar de la borrachera, de Charly Cruz y del hombre con voz de pájaro en
medio de la noche, y se lleva a Rosa y a Chucho Flores, a quien dejan de camino
en una parada de autobús. Consideramos que Flores debería estar muy borracho
para quedarse de camino y soltar así como así a su Rosa luego de que ésta le
contara a Fate de lo que era capaz ese hombre celoso que creía poseerla. Pero
así es según Bolaño. Y con el aliento entrecortado nos vamos acercando al final
de esta tercera parte, cuando Fate lleva a Rosa con Amalfitano, quien no sólo
les da su bendición, sino que le pide explícitamente al Destino que se lleve a
su Rosa de ese infierno en el que, como ya dijimos, creía a todos implicados.
Fate no se hace del rogar, y
ni tardo ni perezoso se lleva a la chica pasando por delante de Amalfitano, quien
habla en la calle con un personaje joven y espigado quien el profesor dice que
es judicial, pero Bolaño no nos explica si está tras los pasos de Fate, como se
lo habría anunciado el recepcionista de su hotel, o si se trata del joven hijo
del rector que ya apareciera en partes precedentes.
En fin, que Fate se lleva a
Rosa no sin antes cumplir su palabra con Guadalupe Roncal, la nerviosa periodista
chilanga que llevara una espada de Damocles constantemente sobre su cabeza, y
que tuviera una cita decisiva en la prisión con el albino gigante, el albino
leñador, el albino de la mirada inteligente y burlona que a todos retara con su
canto espeluznante.
Fate y Rosa cruzan la
frontera rumbo al norte, él aún recordando a su madre en su luto mudo, ella con
la cabeza recostada en el asiento y sus rodillas perfectas. Sabemos que se
alejan de Santa Teresa, pero nos dejan justo en el umbral de ese siniestro
cementerio, donde el problema, como hemos visto hasta ahora, no es del Destino,
sino, como dijera la misma Rosa, “el problema es la mala suerte”, que luego
pareciera rimar con lo que dirá Leo Sammer, el falso Zeller, a Archimboldi en
la última parte del libro: “La suerte está aliada con la muerte”.
La parte de los crímenes:
De osarios sin Rosarios
La parte más cruenta de 2666 es una masa informe y sanguinolenta
de atrocidades sin medida y sin nombre, sin autor declarado, sin sentido. La
parte de los crímenes es una fosa común que avergüenza porque trasciende la
ficción y porque en ella convergen muchas cabezas de un monstruo: el narco, el
machismo, la impunidad, la corrupción, la injusticia.
En el conjunto de 2666, este es el capítulo más extenso,
el que está escrito con más prisa, el que menos cuidado lingüístico parece
tener. Se nota un apresuramiento en la forma como se va desgranando la mazorca
terrible de Santa Teresa, sin espacio para examinar caso por caso con la
meticulosidad narrativa que sí muestran las otras cuatro partes del libro.
Enero de 1993 marca el inicio
de lo que podemos considerar un genocidio, una masacre. A partir de ahí tenemos
una serie interminable de casos donde cambian los nombres de las mujeres, los
lugares donde son encontrados los cadáveres, la ropa que llevaban, la causa
final de la muerte, pero donde casi siempre prevalecen denominadores comunes
como la violación, la violencia desmedida, brutal, animal, y el asesinato
cruel.
Algunas mujeres no son
identificadas nunca y van derecho a la fosa común, otras tienen el antecedente
de una desaparición notificada, y en la mayoría de los casos se trata de
obreras de maquiladoras, mujeres de extracción humilde, jovencitas indefensas.
Aunque también se van entretejiendo los casos familiares en los cuales el
novio, el esposo o el padrastro son descubiertos luego de perpetrar un
asesinato con violencia tan desmedida como los que permanecen sin resolver.
Por ahí aparecen también
otros casos como el de El Penitente, y una extraña patología —sacrofobia— que
le lleva a arremeter contra las iglesias y sus figuras religiosas, lo que va
enhebrando a otros personajes como el judicial Juan de Dios Martínez y su
relación con la directora del manicomio, Elvira Campos, así como el periodista
Sergio González, que aparece por ahí casi sin quererlo y se encuentra con un
osario en formación, un manicomio sin paredes ni puertas, como le dijera más
adelante Ingeborg a Archimboldi, en la última parte del libro.
A estas alturas también
interviene Olegario Cura Expósito, Lalo Cura, que más adelante, con su regreso
a su genealogía y a una larga lista de Marías Expósito, dará un sentido
histórico a la locura. No a la locura de Lalo Cura, sino a la locura en Santa
Teresa y más allá.
Los personajes que más cerca
están, por su voluntad, de discernir estas atrocidades, no son los judiciales,
más bien empantanados en la asignación de los casos abrumantes; tampoco son los
policías, evidenciados por Bolaño a partir de una andanada de chistes que los
describen como tremendamente misóginos, machistas y estúpidos, y como los
principales enemigos de esas mujeres —de todas las mujeres del mundo—; tampoco
son los periodistas, asignados temporalmente a los casos. No. Quienes están más
cerca de esta resolución son quienes ven lastimada a una mujer querida, o al
menos conocida. Es el caso, pues, del sheriff de Huntville, que aparece para
indagar acerca de la desaparición de una norteamericana, haciendo evidente que
sin embargo, a pesar de tener la intención y el olfato, carece de la malicia
pertinente y cae en el centro de la telaraña. También es el caso de la diputada
Azucena Esquivel Plata y su interés por resolver la desaparición de su mejor
amiga, Kelly Parker, más implicada en los asesinatos y sus móviles de lo que la
misma diputada se atreve a aceptar, y que la llevarán a buscar al periodista
Sergio González para esclarecer una situación anómala que la conmueve no por su
importancia social —como lo capitalizará públicamente—, sino por su interés
personal.
El personaje de Florita
Almada es la nota folklórica de esta parte, por la cual se asoman otras
posibles explicaciones e incluso dimensiones de los asesinatos. Digamos que es
la que da un sentido hasta metafísico de las cosas, pero no se sostiene como un
hilo narrativo fuerte.
La andanada de truculencias
es tremenda, sin duda. Y así como se nota la escritura apresurada, así también
lo es la lectura de esta parte, que no admite la contemplación, la ensoñación,
el disfrute. Uno quiere salir de ahí lo más rápido posible. Y aunque hay
momentos en que pareciera que no puede haber nada más nauseabundo que
presenciar este descuartizamiento, son los ajustes de cuentas en la cárcel, en
los cuales se ve implicado ya Klaus Haas con Los Caciques, donde se encuentra
el momento más repulsivo de todas estas historias de Bolaño.
Esta parte también, como las
otras, mantiene una independencia que bien podría circunscribirla a una novela
en sí, pero que tiene ciertos intersticios que equidistan con determinadas
muescas y guiños de otros aspectos de esta historia múltiple. Es el caso de los
sueños, que como en el resto de 2666,
son muy importantes ya que van tejiendo una especie de realidad alterna, una
explicación implícita y surrealista. Y sin embargo, al final Bolaño no da
explicaciones, si acaso va soltando sus conjeturas, pero sin cerrar círculos.
Nos deja las historias abiertas, las posibilidades truncadas, las manos vacías.
Y si acaso alguna esperanza, pero sostenida con alfileres.
La parte de Archimboldi:
Las zancadas de un gigante
La parte de Archimboldi, al contrario de la parte de los crímenes, es extremadamente pausada. Se
detiene en cada detalle narrativo, en cada resquicio histórico. De pronto aparecen
demasiados círculos concéntricos dentro de la historia de Archimboldi, explicaciones
y personajes que colman de más la curiosidad que fue cavando Bolaño en la parte
de los críticos en torno al escritor fantasma.
Partimos de sus padres: ella
era tuerta y él era cojo, mientras que Hans Reiter —su nombre real— era un niño
alga, demasiado alto, enamorado del mar y sus profundidades, y cuyo objeto
inseparable era un libro sobre animales y plantas, antes de encontrar el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, con
quien compartiría tiempo después el llevar “bajo su armadura su vestimenta de
loco”; aunque en su caso era un uniforme de soldado sobre su vestimenta de loco.
Hans Reiter fue un hombre que
tuvo una larga vida. Nació en 1920, y Bolaño lo lleva hasta el final del siglo
XX cuando da la puntada final a la novela, con Archimboldi viajando a Santa
Teresa —ya dijimos antes que todos los caminos llevan hacia allá—. Pero en esas
más de ocho décadas de por medio, tenemos una vida descrita con lujo de
detalle, tanto la infancia con los padres y la hermanita Lotte, como la
adolescencia cerca de Hugo Halder y la familia del barón Von Zumpe, de quien
descendería un personaje intermitente en la historia de Archimboldi: la
baronesa Von Zumpe.
Varias cuestiones sobresalen
en la historia de Archimboldi y se conectan con las demás piezas de la novela
—así como ocurre en las demás partes—; tal es el caso de la historia de Conrad
Halder, el padre Hugo Halder, un pintor alemán de la primera mitad del siglo
XX, en cuyos retratos aparecían figuras que “sólo eran mujeres muertas (…),
todas muertas”.
Tenemos que el horror de la
guerra, la muerte sin sentido, la sangre inocente derramada, la fosa común a reventar,
acercan toda esta parte de la vida de Archimboldi a los desiertos de Santa
Teresa, en una época en la que muchos lugares europeos “estaban llenos de fosas
en donde los lugareños enterraban a los que venían de la ciudad, después de robarles,
violarlos y matarlos”, según diría Inbeborg Bauer, el amor de la vida del
entonces Reiter. Una fosa común para un lugar común.
La misma Ingeborg —quien
también da indicios a Archimboldi acerca de los aztecas, su lago, pirámides y
sacrificios, sus primeros atisbos de México, pues— parece acercarse de nuevo a
los asesinatos que ocurrirán en Santa Teresa muchas décadas después y del otro
lado del mundo, cuando habla a Reiter “sobre la atracción que sienten algunas
mujeres por los asesinos de mujeres. El prestigio de los asesinos de mujeres
entre las putas, por ejemplo, o entre las mujeres dispuestas a amar hasta los
límites”; y tiempo después comentará con el campesino Leube, quien se creía que
había matado a su mujer, que “hay mucha gente que mata, sobre todo que mata a
sus mujeres, y que nunca va a parar a la cárcel”, como resultará ser ese caso,
en que el campesino había arrojado a su mujer a un barranco.
Desde que es llamado a filas
en 1939, Archimboldi nos lleva por una larga historia de muchos años en los cuales
participa en la Segunda Guerra Mundial, nos enfrenta a la sangre inocente
derramada, al exterminio. Por medio de él oímos las anécdotas del genocidio que
otros le cuentan, o las muertes cruentas que él presencia en su largo recorrido
por las estepas europeas laceradas. Son masacres que también equidistan con las
que rezuman en la parte anterior, la de los crímenes, y que quizá señalan un
foco rojo intemporal, ubicuo origen de tragedias. Tal es el caso del genocidio
—¿por accidente?— que perpetrara el falso Zeller, el único hombre que
Archimboldi confesaría haber matado, ¿en represalia?, ¿para ayudarle a pagar
por los crímenes de tanto judío?, ¿por implicar a tanta gente inocente?, ¿o
simplemente porque estaba harto de ser el confesor de tanta atrocidad?
Boris Abramovich Ansky es
otro personaje tangencial y también determinante. Un ruso nacido en 1909, que
deja sus huellas en papeles escondidos detrás de una chimenea y que luego encuentra
Archimboldi en su paso por los abandonados eriales rusos. La historia de Boris
Ansky es larga, y lo conduce a la de Ivánov, un escritor de ciencia ficción, y
a varios de sus libros con argumentos enredados y extensos. Y es un encuentro
importante entre otras cosas porque es en esos papeles donde Hans Reiter lee
algo por primera vez acerca del pintor italiano Giuseppe Arcimboldo, de quien
más adelante Hans Reiter retomará su nuevo y definitivo nombre: Benno von
Archimboldi.
Sin embargo, a pesar de estar
tan inmerso en la guerra y sus personajes, tarde o temprano el destino al lado
de una máquina de escribir se hace ineludible para Archimboldi, quien comienza,
primero con timidez, a buscar a un editor para su primera novela. Luego que
tiene las puertas abiertas de la editorial de Jacob Bubis, poco a poco van
surgiendo a borbotones sus libros, escritos al amparo de su relación con
Ingeborg, desahuciada por un médico, pero a su lado durante mucho tiempo. Bubis
percibe su genialidad, y tanto él como la baronesa Von Zumpe —también señora
Bubis— serán los andamiajes sobre los cuales Archimboldi podrá construir su
obra, que lo llevará a ser candidato del Premio Nobel.
Como los sueños de los
críticos, de Amalfitano o de Fate, los de Archimboldi le van trazando caminos,
rutas, decisiones y la dirección de sus grandes zancadas, que también aparecen
una y otra vez en los sueños de su hermana Lotte, quien será el eslabón en la
cadena que una a Klaus Haas —su hijo, preso en Santa Teresa y acusado de los
asesinatos— con Archimboldi —su hermano desaparecido tantos años y ya un
escritor famoso.
Lotte pierde primero a Klaus,
quien se va gran parte de su vida a América apenas dejando rastros, y luego a
Werner, su marido. Y sin embargo continúa bregando hasta que México la llama
con la voz de Victoria Santolaya, la abogada y amante de Klaus, lo cual lleva a
Lotte a México varias veces, y en uno de esos viajes encuentra a Archimboldi
por azares del destino en la librería de un aeropuerto, entre las páginas de El rey de la selva, donde distingue la
presencia de su hermano y la suya propia, lo que la guía a la editorial de la
señora Bubis, quien después, una noche después de unos meses, le remitirá a su
hermano para tener un reencuentro después de muchos años. Y luego, eso llevará
a Archimboldi a México.
Así pues, Bolaño cierra en la
última parte el ciclo que abren los críticos en el primer fragmento de la
novela al emprender la búsqueda de Benno von Archimboldi, y se sostiene con el
hilo narrativo que inicia Klaus Haas en la parte de Fate. Son Archimboldi y
Haas los dos eslabones que al unirse, cierran la cadena, la bisagra que
converge al final.
Pero igualmente, Bolaño nos
deja abiertas las puertas unas 2666 posibilidades, y tal vez más, si nos
remitimos a Amuleto, un texto de
Bolaño fechado en 1999, en el cual Auxilio Lacouture, la protagonista, se
refiere a “un cementerio de 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado
muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer
olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo”.
Eso, sin duda, es 2666.