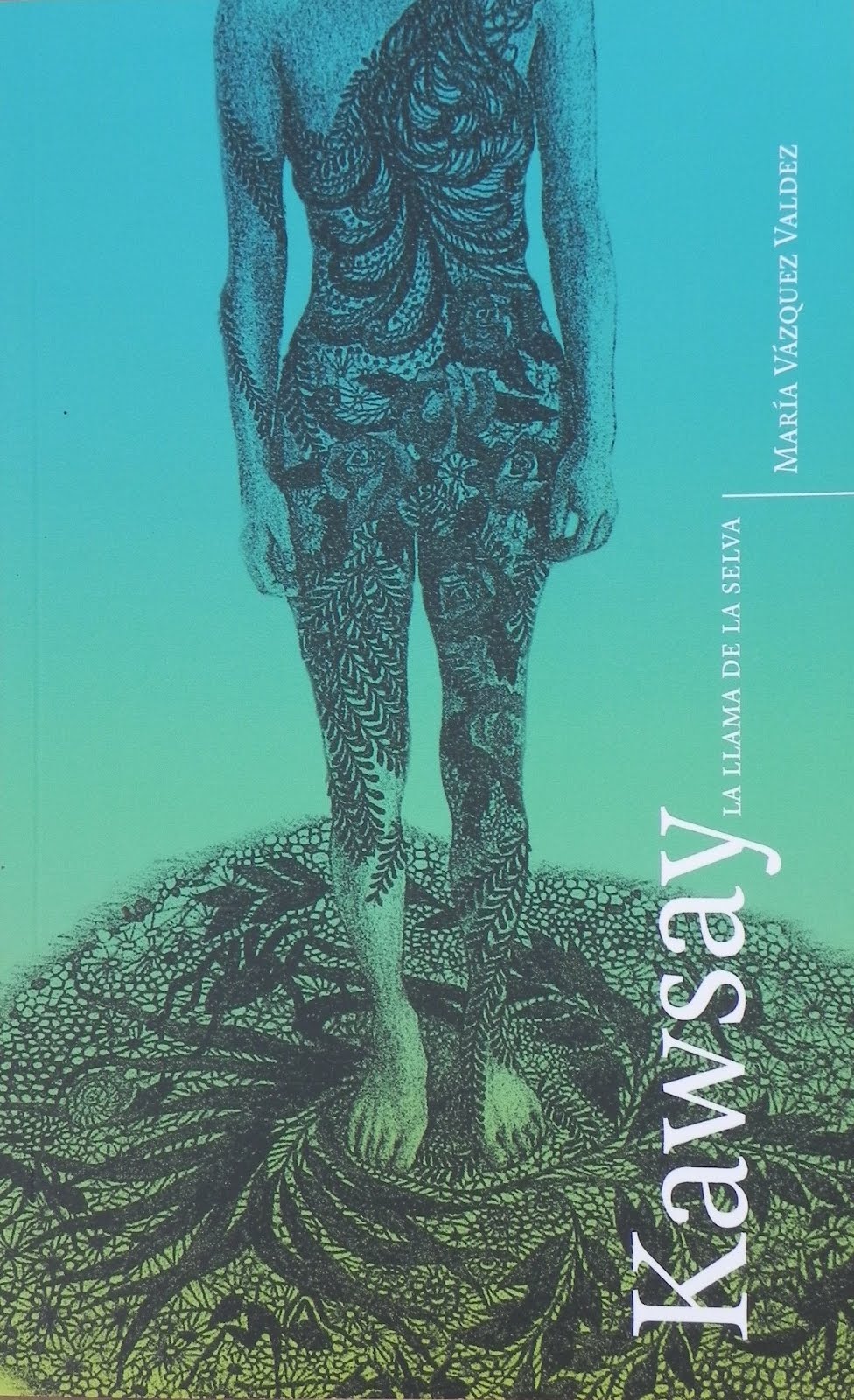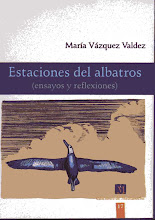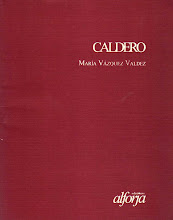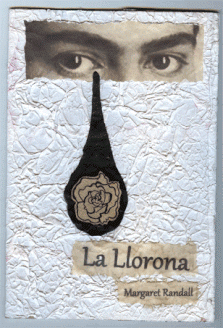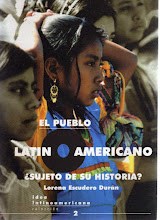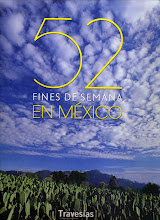María Vázquez Valdez
Para algunas personas, los demás y el mundo en general pueden
ser representados por un color, o por una textura. Quizá por un sabor o una
imagen. Generalmente por medio de uno de los cinco sentidos. Para otros, casos
excepcionales como el de Mattia Balossino —uno de los protagonistas de La soledad de los números primos— el
mundo es una configuración de cifras, ángulos, distancias, velocidades,
ecuaciones, e incluso el destino y el amor pueden ser explicados a partir de una
naturaleza matemática y abstracta.
Los números primos explican para Mattia, en su singular colocación
dentro de la arborescencia aritmética, cierta distancia irremediable, cierta
coexistencia que sin embargo no permite el acercamiento, mucho menos la unión.
Porque los números primos, especialmente los que se conoce como gemelos —tal
como nos dice el autor por medio de su protagonista—, tienen como pareja otro
número primo, pero están para siempre separados por otro número par situado
entre ellos, como ocurre con el 11 y el 13, el 17 y el 19 o el 47 y el 49. Así,
tenemos que los números primos están irremediablemente solos, y con ello
llegamos al meollo central de esta novela.
Así como números primos que coexisten y se acompañan, pero no
se unen, como líneas paralelas que avanzan a la misma velocidad, pero no
equidistan, así Mattia y su coprotagonista, Alice, van cumpliendo su destino al
unísono, encajando en una amalgama tan irremediable como infértil. Ambos
encajan perfectamente como piezas de un rompecabezas profundamente orgánico,
misteriosamente cortado con las tijeras del devenir y la casualidad. Incluso
físicamente embonan con naturalidad en las aristas que un destino trágico talló
en sus cuerpos desde la infancia. Así lo perciben sus compañeros en la fiesta
de Viola Bai cuando los ven caminando juntos: la cojera de Alice se ve
disminuida con el apoyo que le da el cuerpo de Mattia al jalarlo un poco, y la
mano de él se encuentra protegida y oculta, con todas sus cicatrices —estigmas
de autoflagelación— en la mano de Alice.
Pero esto ocurre mucho tiempo después de que sus vidas fueran
determinadas por acontecimientos igualmente aciagos. Su encuentro ocurre ya en
la adolescencia, en 1991, mientras que ambos enfrentaron sus tragedias
personales años atrás: Alice con un accidente en la nieve que la dejó coja
cuando tenía siete años, en 1983, y Mattia con la desaparición de su hermana
gemela Michela, en 1984, y que le marcara con una honda culpa por abandonarla,
traducida en cicatrices de aparición constante: renglones de una angustia
soterrada.
Mattia y Alice tienen en común estos eventos trágicos
derivados de una vida familiar disfuncional. Mattia con la responsabilidad
creciente de su hermana gemela, con un retraso intelectual tan acentuado como la
inteligencia de él —dos partes de una misma balanza que busca su equilibrio—, y
Alice obligada por su padre a asumir una disciplina rígida para aprender a
esquiar, y que la lleva a un accidente casi mortal, que sin embargo sí
resultará definitivo en las dosis ínfimas de una anorexia permanente. Así,
tienen en común también el resolver sus propias tragedias en el hacerse daño a
sí mismos.
La aparición tan desafortunada como fortuita de Viola Bai en
la vida de Alice la reúne circunstancialmente con Mattia. Ahí empieza la
infructuosa pero inevitable relación entre ellos, su primer beso, a iniciativa
de Alice, llama que surge de las cenizas de la culpa de Mattia por abandonar a
su gemela. Y luego su larga separación de nueve años, el matrimonio de Alice
con Fabio, y la vida de Mattia en el norte de Europa. Hasta que nuevamente
Alice toma la iniciativa y le pide que vuelva, luego de que sospecha haber
encontrado a Michela. Y sin embargo no pasa nada. Como no pasaría durante todos
los encuentros y los capítulos compartidos. Apenas dos besos, unos cuantos impulsos
sin resolver: los cortos brazos de los números primos que no les permiten
unirse.
La narración tiene ciertas cualidades cinematográficas. La
historia es bastante visual, y la descripción permite imaginarse con precisión
las escenas y los personajes. La secuencia es claramente lineal, sin saltos
hacia delante o atrás en el tiempo. Tampoco hay grandes disertaciones
filosóficas entre los personajes, ni se plantean conceptos demasiado
complicados. De hecho, con base en la novela, el director Saverio Constanzo
filmó una cinta en 2010 con el mismo título.
Por otra parte, el libro juega en su estructura también con los
números primos. Está dividido en siete partes —47 capítulos—, y constantemente
es una inmersión en el mundo matemático y físico. Se trasluce la visión de
físico teórico del propio Paolo Giordano, matizada en los pensamientos y
reflexiones de Mattia.
Y también, quizá, tenemos no dos números primos en la figura
de Mattia y Alice, sino tres números primos, que atienden a esta estructura. El
tercer número primo sería, por supuesto, Michela. O también, quizá, tenemos una
configuración de dos números primos tan gemelos como Mattia y Michela,
separados para siempre —si es que Alice en verdad vio a Michela y no dijo nada
a Mattia nunca— por un número par en la figura de Alice.
Sin duda el comienzo de la novela es brillante. Los dos
primeros capítulos arrancan con fuerza y consistencia, y vaticinan un
desarrollo vibrante con las trágicas circunstancias que enfrentan los
protagonistas en su infancia. Sin embargo, la historia de pronto se estira
demasiado, y le falta carne al esqueleto, sobre todo en lo que concierne a la
época de la adolescencia. También resultan repetitivas ciertas cosas, como son algunos
diálogos entre los protagonistas, la presión de Alice sobre Mattia, y las
actitudes resignadas de éste. Algunas partes son también un poco pueriles, la
relación entre ellos, o la pelea de Fabio y Alice en la cocina, y su relación
misma. También lo es el carácter de ella, que pareciera no evolucionar en el
tiempo, sino involucionar. Como la primera cena en casa de Fabio, y el tomate
atorado en el inodoro, o el capítulo de la sesión de fotos en la boda de Viola
Bai, que parecieran escenas que no van a ninguna parte.
Sin embargo, la novela tiene momentos y rasgos sobresalientes,
metáforas concisas y efectivas, como cuando nos cuenta Giordano que Viola no
apartaba la mirada de Alice, “que se encogía como una hoja de periódico en la
lumbre”. O como cuando Alice se miraba el tatuaje con frecuencia, “Y siempre
que lo hacía su entusiasmo se evaporaba un poco como agua de charco al sol de
agosto”.
Finalmente la historia es fiel a su columna vertebral, aunque
con ello sacrifique un destino halagüeño para los protagonistas, o deje al
lector deseando más de esos encuentros, deseando más de esa fórmula inconclusa,
incluso cuando tenemos la sentencia programada desde mucho antes del final: “el
verdadero destino de los números primos es quedarse solos”.
Aunque tanto Mattia como Alice son conscientes de su
capacidad de cambiar el devenir de las cosas, se dejan llevar con cierta
mansedumbre por callejones sin salida ni retorno, como al final, cuando Mattia
es plenamente consciente de que “La gente no perdía el tiempo, se aferraba a
unas pocas casualidades y fundaba sobre ellas su existencia. Sí, lo había
aprendido. Las decisiones se toman en unos segundos y se pagan el resto de la
vida”. Lo había aprendido, y sin embargo sus decisiones habían sido, y
seguirían fundadas hasta el final, en el no hacer nada, con esa aceptación
resignada y permanente.
Al final, tanto entre Alice y Mattia como en la novela misma,
se estira tanto el hilo que los unía, que acabaron “de extinguirse las
invisibles fuerzas de campo que los habían mantenido unidos a través del aire”.
El encuentro entre ellos, las posibilidades crepitando en una hoguera siempre a
punto de ser encendida, terminan por evaporarse y desaparecer en la
imposibilidad de que un número primo se divida entre (o dentro de) otro que no
sea él mismo, y su propia soledad.
Paolo Giordano
La soledad de los números primos
Salamandra
España, 2011
288 pp.