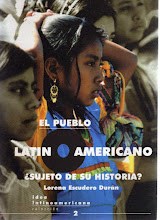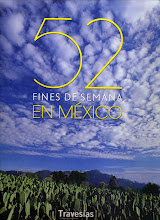Una risa acentuada, incontrolable, tan rota que parte el
comportamiento de Arthur Fleck hasta convertirlo en el hazmerreír más lastimado
y pisoteado de todos los Joker. Esa
risa es el andamiaje de la historia de un personaje que distorsiona su
propósito forzado de hacer reír a los demás —estigmatizado por el paradójico
apodo de su madre: “Feliz”—, para lograr sólo la burla, el rechazo e incluso la
persecución. Una risa que le vuelve el payaso más triste y vulnerable,
diametralmente lejos del usual supervillano antagónico del superhéroe.
A ciencia cierta no sabemos cuál es la enfermedad agazapada
en la mente de Arthur Fleck, ni en qué consiste esa risa incontrolable que en
algunos momentos raya en lo siniestro, sin encontrar ahí, tampoco, una
coartada. Pero hay en el trayecto que nos presenta Todd Philips, en esta nueva
versión del Joker en 2019, una obra
que se adentra en la mente de un ser lacerado por una “realidad” acre,
violenta, punzante.
A diferencia de cintas que ofrecen el esbozo de otros Joker
más situados en sus características sobrehumanas, en algunos casos, o
antagónicas en otros —llevadas a una cúspide por el inalcanzable Heath Ledger—,
en esta propuesta el director nos entrega a un protagonista que no puede
explicarse ni esbozarse en la maldad, el sadismo, la perversión. Aquí tenemos a
un ser que en principio no actúa: reacciona, sometido por su propia enfermedad
mental y su necesidad de ser medicado. Así que cuando ese medicamento es
suspendido, como parte de un coctel de circunstancias que le aguijonean —la
agresión, las golpizas, la traición de un compañero, el despido, la
confrontación de una situación familiar insoportable, el abandono del apoyo
social, el engaño y el sometimiento—, el cascarón de Arthur Fleck termina de
romperse, para dar paso al nacimiento de un Guasón inédito, posmoderno, encarnado
por un magistral Joaquin Phoenix.
En ese sentido, y entre el ramillete de propuestas de esta
saga, la película logra el cometido de su singularidad. No ha habido antes un
Guasón tan hondamente fincado en la cicatriz. No ha habido antes un antagonista
de Batman que fuera crisálida y lograra volverse mariposa de la oscuridad en un
momento sublime. La danza de Arthur Fleck, con el grave canto de un chelo y
bajo la luz mortecina de un sucio baño público, luego de su triple homicidio en
el metro, alcanzará la estatura de uno de los momentos más logrados, ya no
digamos de la cinta o de la saga: llegará muy lejos.
La película tiene a su favor, entre muchas otras cosas, una
denuncia intrínseca e insoslayable. En su primer diálogo con la trabajadora
social, el mismo Arthur lo verbaliza: “¿Soy yo, o se está poniendo cada vez
peor allá afuera?” Y en efecto, el mundo en el que vive no lo desmiente. Esas
calles llenas de ratas, vandalismo y desigualdad, son un universo hostil por
todos los flancos. Esos trayectos llenos de agresiva fealdad, son escenarios
para que una mente disfuncional sólo sobreviva dopada. Esa cuesta que debe
subir todos los días para llegar a una casa que en realidad no es un refugio, es
la analogía de su vida, cuesta arriba y sin esperanza. Por eso esa misma cuesta
adquiere el brillo de un significado inverso en una de las escenas finales,
cuando la baja por última vez, ya transformado, y camino al estudio de
televisión, bailando la célebre pieza de un —ahora más— polémico Gary Glitter.
En ese sentido, sí, tenemos a un protagonista que es víctima
múltiple, atacado por doquier, pero lo escalofriante, lo verdaderamente triste,
es que eso no es ficción. La película nos entrega una ciudad Gótica que es la
Nueva York de hoy, de esta semana, aunque esté ambientada unos años atrás. No
hay aquí el maquillaje del cómic, el edulcoramiento de la ficción. Ese metro cansado
que sube de Brooklyn a Manhattan entre calles contaminadas, aire enrarecido,
turbio, es el metro sucio que extiende sus líneas en vagones sorprendentemente viejos,
que pasan sobre rieles que, efectivamente, hoy están rellenos de ratas, basura
y graffitis que resuenan en los ojos como los aullidos visuales de los
enmudecidos por el sistema, esparcidos por doquier.
De alguna manera, este Joker
vindica la libertad con que el director desarrolla su propuesta al instalarse
en la mente del protagonista. En ello residen argumentos a favor de la
distancia que toma esta cinta respecto a sus antecesoras, e incluso de la
historia fundamental del héroe y el supervillano. Sí, por supuesto que tenemos
los guiños de la familia Wayne, por ejemplo, pero este Guasón se va por la
libre y a sus anchas por carreteras perdidas que bien podrían emparentar por
momentos con las de un David Lynch de sórdido thriller psicológico, o con los
momentos más estetas de un Jim Jarmush hilvanados con sólidos elementos
visuales y musicales, o con el Alan Parker de The Wall, donde también converge la inmersión psicológica insoportable
con la resistencia de las masas, y la música como columna vertebral. Porque la
música para el desarrollo del Guasón como personaje, es un hilo conductor más
que alterno —medular.
Tan medular como la máscara que implica para Arthur no sólo el
emblema de un oficio, es también el lugar donde se esconde, aunque no deja de
asomar por ahí lo contrahecho, como cuando, en la primera escena, al maquillarse
deja escapar una lágrima, y luego se obliga a impostar una sonrisa exagerada,
deforme, como su risa. Es la misma sonrisa del clímax, sobre el toldo de un
auto, y sin la deformidad de lo forzado: es la sonrisa de un Guasón realizado
en la seguridad de su existencia, luego de aplicar su personal “Mato, luego
existo”.
La máscara del payaso implica también muchas otras cosas en
esta puesta en escena. Para Thomas Wayne es el escalón de abajo, el estigma que
los privilegiados imponen a los que descalifican, que al final son el grueso de
la sociedad, los desposeídos, que a partir de esta agresión clasista acaban por
adoptar esa máscara para rebelarse contra un sistema injusto e insoportable, y
para revelarse en la fuerza enardecida de la masa que encuentra un símbolo de
redención en uno de los suyos, que sin embargo no es cualquiera: es el que
representa el límite, el más pisoteado, el tratado más injustamente, el más
vulnerable, situado en el otro polo del privilegio de los Wayne: antagónico,
ahora sí. Y en última instancia, no es cualquiera: es el que se atreve.
Y así como la música es hilo conductor para la trama, así la
falta de amor lo es para la paulatina devastación del personaje. Una falta de
amor desde el origen que desvirtúa su pasado, y nos deja en la incógnita de su
posible adopción y maltrato infantil, y luego se traslapa a su trabajo, a su
vida como adulto, al sistema que le vuelve un adefesio social capaz de vivir el
amor sólo en una imaginación sumida en el delirio de la locura, porque a
momentos no sabemos qué es realidad y qué es producto de la fantasía de Arthur,
como cuando nos lleva por un romance que en realidad sólo era imaginación; así
se mantiene viva una pregunta en torno a la veracidad de lo que va
experimentando, o quizá sólo imaginando en los vericuetos de la locura.
Una locura que cierra la bisagra con el sistema carcomido del
que procede, tal como la plantea Michel Foucault al vincularla con relaciones
de dominación que aplican la medicación y generan la noción de “enfermo mental”
obligado a ser funcional en un mundo que no lo es. Esta postura de sublevación
del filósofo ante una maquinaria insoportable se refracta en el perfil de seres
alienados que corresponden a una historia del poder y la hegemonía, en gran
medida sostenida en las instituciones médicas como forma de dominación. Así, la
locura y el loco, engarzados en la burla social y el desprecio, son vías para
la resistencia de lo marginal, que desde “Historia de la locura” (1961),
pasando por “Vigilar y castigar” (1975), alcanzan la estatura del símbolo,
pasando por el cuestionamiento del sistema hasta erosionar lo planteado como
“razón” y “normalidad”.
El loco entonces embona con la figura del payaso, alcanzando
el anonimato por medio de la máscara y escondiendo también, tras el maquillaje,
la herida, que palpita hasta volverse subversión imprevisible. Así la historia
de Arthur Fleck, de origen trágico como lo fuera la de Joseph Grimaldi, el
primer clown moderno, de quien
Dickens escribiera que “Por cada risa que causó, sufrió un dolor proporcional”,
o la del payaso Pierrot, este sí de historia macabra, pero no tanto como la del
payaso Pogo, poco más un siglo después. Todos ellos comparten con Arthur Fleck un
origen trágico que incluso se extiende hasta la vida del actor mismo que lo
encarna, inmerso en la trágica pérdida de su hermano, el también brillante
River Phoenix de My Own Private Idaho.
La paradoja del payaso infeliz que este nuevo Joker nos hilvana, también se refracta
en la elaborada a partir de otros personajes indispensables, como aquel Hans
Schnier de Opiniones de un payaso
(1963), la magnífica obra del Nobel Heinrich Böll situada en la posguerra
alemana. Un payaso obligado por oficio a hacer reír, y sin embargo con la
felicidad vedada, también sujeto a circunstancias dolorosas, e incluso
trágicas, en un ambiente social en extremo hostil.
Hostilidad que es la que da uno de los toques preponderantes
a la cinta de Todd Philips, y que en el último chiste del Guasón en el estudio
de televisión pareciera ser el epítome y epílogo de toda la historia: “¿Qué obtienes
cuando cruzas a un solitario enfermo mental y a un sistema que le trata como
basura?... ¡Obtienes lo que mereces!”
Luego de esta explosión final viene el renacimiento
determinante del Guasón, cuando es rescatado de la policía, y sacado por la
ventanilla de la patrulla como en un parto inverosímil. Es ahí donde encuentra
el sentido y culmina la transformación del Guasón, ahora sí subrayada por la
sonrisa inmensa, infinita de su propia sangre, que precede ya a un asesinato
instalado en lo pulcro de la reclusión, en una comedia siniestra trazada con
las huellas de la muerte, pero fincada aún en la risa, como al principio.
Que si es melodramática o no, que si tiene una dosis de moralidad
o de violencia insoportable, lo cierto es que este nuevo Joker confronta, cuestiona, sumerge en el cuestionamiento y la
reflexión tanto que pocas veces he visto que se escriba tanto y de manera
espontánea respecto a una cinta. Lo cierto, también, es que nos refleja un
escenario perfectamente ubicable, tristemente configurado en la insensibilidad
y la inconciencia: la sociedad de nuestros días. Hay ahí una llamada de
atención entretejida con momentos bellamente logrados.
Una llamada de atención tan necesaria como imperdible.
Una llamada de atención tan necesaria como imperdible.
María Vázquez Valdez