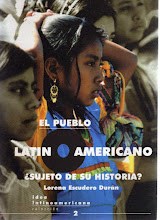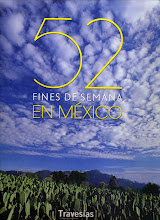ENTRE JERUSALÉN, ISRAEL Y PALESTINA
(Crónica derivada del viaje que hice hace unos años...)
María Vázquez Valdez
Transitar en Jerusalén y en sus alrededores puede ser tan peligroso como jugar a la ruleta rusa. Nunca se sabe si la próxima bomba será en el restaurante donde uno suele comer, en una esquina o en un parque.
Muchos de los atentados que ahí ocurren son menores, pero uno de los que han ocasionado más muertos y heridos desde que la Intifada comenzó en septiembre de 2000 ocurrió el jueves 9 de agosto de 2001, cuando un palestino de 23 años entró a la pizzería Sbarro de Jerusalén, ubicada en la calle Jaffa, con una bomba ajustada a su cuerpo, de alrededor de diez kilos, que además tenía clavos y agujas para aumentar el número de víctimas. Cerca de las dos de la tarde la bomba estalló con el cuerpo del suicida. Lo sé porque pasé por esa calle, rumbo a Nazaret, un par de horas antes del atentado.
Entre vidrios rotos, sangre y gritos, quince personas murieron y más de 130 resultaron heridas. Dominados por la histeria, algunos sobrevivientes corrían y gritaban manchados de sangre, algunos testigos también compartían las lágrimas y el estupor. Varios hospitales de los alrededores excedieron su capacidad para atender a los heridos.
Esa tarde, un numeroso grupo de israelíes se reunió en una manifestación al frente de lo que quedaba de la pizzería, en una de las esquinas más transitadas de Jerusalén, y los días siguientes el lugar congregó veladoras, coronas de muerto y letreros en hebreo. Los encuentros sucesivos en ese lugar entre palestinos e israelíes después de la bomba derivaban, cuando menos, en gritos e insultos.
Todos los viernes los enfrentamientos en Jerusalén parecen inminentes. Es el día sagrado de los musulmanes en los países donde se practica la religión que Mahoma plasmó en El Corán. Cada día, además, se hacen cinco pausas específicas durante las cuales se escuchan cantos y oraciones y se puede ver a comerciantes, transeúntes o taxistas, hincarse reverentes aun en horas de trabajo; incluso los canales de televisión, en el caso de Jordania, por ejemplo, tienen programados cortes con oraciones de El Corán e imágenes de mezquitas. Pero los viernes el fervor se manifiesta de muchas formas más, como es el caso de las tiendas cerradas o grandes congregaciones de musulmanes para rezar.
Las puertas de la Antigua Jerusalén se ven rodeadas frecuentemente por policías y soldados israelíes, sobre todo desde que se prohibió la entrada a la Mezquita de Al-Aqsa a los hombres menores de cuarenta años. Este lugar sagrado para los musulmanes está a tan sólo unos pasos del Muro de las Lamentaciones, y de la Vía Dolorosa y El Calvario: un nudo de sangre y oraciones.
La prohibición derivó en conflictos crecientes sobre todo durante los viernes, cuando docenas de musulmanes intentan entrar a su mezquita, y ante la negativa de la policía israelí, finalmente se congregan frente a la Puerta de Damasco, hincados en cartones, y siguiendo las oraciones que uno de ellos dirige por un altavoz.
La tensión creciente entre palestinos e israelíes se manifiesta en esos espacios de confrontación donde es común ver a policías arrestando musulmanes, o escuchar los insultos que se dirigen unos a otros en hebreo o en árabe.
Ramallah
Además de ser un campo de batalla, Ramallah es una ciudad cisjordana a media hora de Jerusalén, rodeada de escombros y basura. Para llegar ahí hay que tomar una camioneta colectiva que se detiene en un retén lleno de soldados y barricadas, y después otra más para llegar al centro de la ciudad.
Tiene una población palestina mucho más obvia que Jerusalén, y que se pone de manifiesto en los carteles que abundan en las calles, con fotografías de palestinos armados o practicando artes marciales. Por ahí también se ve uno que otro retrato o dibujo del Che Guevara.
Muchos lugares de Ramallah se ven desmoronados, como un cuartel de policía que hace varios meses destruyó un avión israelí. Ahí se han dado también asesinatos selectivos que Israel ha perpetrado contra los palestinos, como fue el caso de los misiles lanzados por el ejército israelí contra el jefe del Frente Popular para la Liberación Palestina, Abu Ali Mustafá, el 28 de agosto de ese mismo 2001.
La tensión en Ramallah es evidente sobre todo cerca del despacho de quien fuera en vida presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Incluso tomar una fotografía cerca de ahí podía acarrear graves problemas con la policía.
Le pregunto a varios palestinos dónde están los edificios más dañados de Ramallah, e invariablemente me responden que alrededor del City Inn Hotel, pero todos eluden decirme claramente dónde está. Finalmente uno de ellos me acompaña. Tomamos un colectivo que se aleja del centro de la ciudad, y donde suena una hermosa canción: “Es música hecha para la Intifada”, me dice Wajeek, mi acompañante.
Finalmente llegamos a una zona que parece a medio destruir, y ahí nos bajamos. Caminamos un poco entre lotes baldíos, y no se ve ni un alma en los alrededores, hasta que llegamos a una pequeña tienda donde hay dos hombres y un niño. Wajeek habla con ellos y luego se dirige a mí: “Puedes ir hacia allá, pero es muy riesgoso. Ellos dicen que mejor te espere aquí, porque hay soldados israelíes”.
Me encamino hacia el hotel y me parece presenciar los restos de un holocausto. Los edificios de los alrededores están deshabitados, hay barricadas por todas partes, las paredes están acribilladas y no queda ni un vidrio entero. Una gasolinería cerca de ahí está destrozada.
El City Inn Hotel es un edificio deshecho, con huellas de balas y de explosiones en todos los costados. Cerca de ahí hay varias carrocerías de autos calcinados, y hacia uno de los extremos se extiende una ancha calle que parece haber recibido varias bombas: la tierra está quemada, el pavimento ennegrecido está lleno de hoyos y hay restos de granadas y bombas, pero no veo a ningún soldado.
De regreso Wajeek me acompaña a varios edificios más que están destruidos, y al salir de ahí nos detienen varios soldados palestinos. Nos piden identificaciones que revisan una y otra vez mientras sacuden la cabeza. Llaman a un superior que adopta la misma postura, y luego a otro. “Estamos en problemas”, me dice Wajeek. Revisan mis papeles una y otra vez, y se comunican con alguien por radio. Wajeek habla con ellos durante un largo rato y les muestra más identificaciones, hasta que los convence y nos dejan ir.
Llegar a Ramallah es mucho más fácil que salir de ahí rumbo a Jerusalén. La enorme fila de autos avanza con extrema lentitud y hay que esperar un largo rato antes de cruzar el retén donde las figuras que se entrecruzan con más frecuencia son las de los soldados israelíes y las mujeres árabes.
Jordania
Adel es palestino y tiene una tienda en el centro de Amman, la capital de Jordania. Es un hombre de sesenta años que ha vivido en varios países de Europa; en pocos minutos resume la historia de los palestinos: “Para mí Jordania, Cisjordania e Israel no existen; son Palestina. En los años cuarenta comenzó todo esto, cuando los ingleses decidieron dividir Palestina e imponer un reinado”.
Le pregunto su opinión sobre el rey Hussein, y su sucesor, el rey Abdullah, de quienes hay enormes retratos por todo Amman y con distintas indumentarias; entonces Adel recuerda el Septiembre Negro de los setenta, y dice que el rey Hussein mató en esa época a cerca de 35 mil palestinos, y agrega: “En Jordania hay cinco millones de habitantes y 500 mil efectivos militares; tarde o temprano todo va a explotar, y si hay una guerra mundial, pasará por supuesto por aquí. Los palestinos estamos reprimidos y nadie quiere hablar del asunto. No nos atrevemos a expresarnos. No hay libertad, tenemos miedo. Pero esto es una bomba de tiempo”.
Unos días después, al sur de Jordania, esta conversación parece repetirse con una jovencita palestina que vive en Nablus, una ciudad cercana a Gaza. Le pregunto su opinión sobre el conflicto, que ha cobrado muchas vidas palestinas en su ciudad en esos días, y me responde que tiene miedo de hablar, que su ciudad vive una situación muy tensa, y que la gente que conoce prefiere quedarse callada por miedo: “Preferimos no hablar, aunque nuestras experiencias sean muy tristes”.
Armas y oraciones
En los desérticos caminos que rodean el Mar Muerto y que se dirigen a Galilea, hay una ebullición de armas y uniformes militares.
Un retén detiene todo vehículo en el camino que une Jerusalén y el Masada, donde el Mar Muerto se extiende en su pasmosa quietud.
Hacia Tiberías y el río Jordán también hay varias bases militares, donde muchos jóvenes judíos, que portan armas y uniformes, se trasladan de un sitio a otro. Llaman la atención su juventud y la familiaridad con que llevan sus armas, que manipulan con la facilidad con que portan sus teléfonos celulares; pero sobre todo llama la atención la cantidad de mujeres que forman parte de estos regimientos. Las que se han unido voluntariamente a posiciones de combate en la Policía Fronteriza, por ejemplo, son el mismo número que el correspondiente a los hombres, es decir, unas 140, más 70 en entrenamiento. Los camiones de pasajeros que cruzan las carreteras del país transportan a grandes grupos de estos jóvenes armados de una base a otra.
Muchos otros jóvenes judíos recorren Jerusalén sin uniforme, pero con celulares y mochilas en las que guardan armas. Lahav tiene 28 años, y aunque no vive en Jerusalén, ahí trabaja: “Después de enlistarme en el ejército, pasé algunas pruebas y ahora trabajo ‘usando’ mis ojos”.
Le pregunto el significado de esas palabras, y me explica que su trabajo es vigilar e informar lo que crea pertinente. En su apariencia nada da a entender que forma parte del ejército o que ejerce una función de “espía”.
Al salir del Muro de las Lamentaciones pasamos frente a un callejón que desemboca en la Mezquita de Al-Aqsa, y al pasar por la puerta vemos a varios soldados israelíes que prohiben el paso a todos, menos a los musulmanes mayores de cuarenta años.
A unos metros de ahí también está la iglesia del Santo Sepulcro y algunos templos que pertenecen a la iglesia griega ortodoxa. En pocos minutos cruzamos los cuadrantes en los que está dividida la Antigua Jerusalén, que concentran población armenia, judía, católica y palestina.
Muchos pueblos y santuarios de religiones diferentes, mucha fe y oraciones brotan enredadas en la sangre y las mercancías de la Antigua Jerusalén, en cuyo techo, desde donde se observan el Monte de los Olivos y los principales santuarios de la ciudad, se puede ver con frecuencia a docenas de jóvenes judíos armados, reunidos por la noche al término de los días en que ha habido enfrentamientos; es decir, con mucha frecuencia.
(Crónica derivada del viaje que hice hace unos años...)
María Vázquez Valdez
Transitar en Jerusalén y en sus alrededores puede ser tan peligroso como jugar a la ruleta rusa. Nunca se sabe si la próxima bomba será en el restaurante donde uno suele comer, en una esquina o en un parque.
Muchos de los atentados que ahí ocurren son menores, pero uno de los que han ocasionado más muertos y heridos desde que la Intifada comenzó en septiembre de 2000 ocurrió el jueves 9 de agosto de 2001, cuando un palestino de 23 años entró a la pizzería Sbarro de Jerusalén, ubicada en la calle Jaffa, con una bomba ajustada a su cuerpo, de alrededor de diez kilos, que además tenía clavos y agujas para aumentar el número de víctimas. Cerca de las dos de la tarde la bomba estalló con el cuerpo del suicida. Lo sé porque pasé por esa calle, rumbo a Nazaret, un par de horas antes del atentado.
Entre vidrios rotos, sangre y gritos, quince personas murieron y más de 130 resultaron heridas. Dominados por la histeria, algunos sobrevivientes corrían y gritaban manchados de sangre, algunos testigos también compartían las lágrimas y el estupor. Varios hospitales de los alrededores excedieron su capacidad para atender a los heridos.
Esa tarde, un numeroso grupo de israelíes se reunió en una manifestación al frente de lo que quedaba de la pizzería, en una de las esquinas más transitadas de Jerusalén, y los días siguientes el lugar congregó veladoras, coronas de muerto y letreros en hebreo. Los encuentros sucesivos en ese lugar entre palestinos e israelíes después de la bomba derivaban, cuando menos, en gritos e insultos.
Todos los viernes los enfrentamientos en Jerusalén parecen inminentes. Es el día sagrado de los musulmanes en los países donde se practica la religión que Mahoma plasmó en El Corán. Cada día, además, se hacen cinco pausas específicas durante las cuales se escuchan cantos y oraciones y se puede ver a comerciantes, transeúntes o taxistas, hincarse reverentes aun en horas de trabajo; incluso los canales de televisión, en el caso de Jordania, por ejemplo, tienen programados cortes con oraciones de El Corán e imágenes de mezquitas. Pero los viernes el fervor se manifiesta de muchas formas más, como es el caso de las tiendas cerradas o grandes congregaciones de musulmanes para rezar.
Las puertas de la Antigua Jerusalén se ven rodeadas frecuentemente por policías y soldados israelíes, sobre todo desde que se prohibió la entrada a la Mezquita de Al-Aqsa a los hombres menores de cuarenta años. Este lugar sagrado para los musulmanes está a tan sólo unos pasos del Muro de las Lamentaciones, y de la Vía Dolorosa y El Calvario: un nudo de sangre y oraciones.
La prohibición derivó en conflictos crecientes sobre todo durante los viernes, cuando docenas de musulmanes intentan entrar a su mezquita, y ante la negativa de la policía israelí, finalmente se congregan frente a la Puerta de Damasco, hincados en cartones, y siguiendo las oraciones que uno de ellos dirige por un altavoz.
La tensión creciente entre palestinos e israelíes se manifiesta en esos espacios de confrontación donde es común ver a policías arrestando musulmanes, o escuchar los insultos que se dirigen unos a otros en hebreo o en árabe.
Ramallah
Además de ser un campo de batalla, Ramallah es una ciudad cisjordana a media hora de Jerusalén, rodeada de escombros y basura. Para llegar ahí hay que tomar una camioneta colectiva que se detiene en un retén lleno de soldados y barricadas, y después otra más para llegar al centro de la ciudad.
Tiene una población palestina mucho más obvia que Jerusalén, y que se pone de manifiesto en los carteles que abundan en las calles, con fotografías de palestinos armados o practicando artes marciales. Por ahí también se ve uno que otro retrato o dibujo del Che Guevara.
Muchos lugares de Ramallah se ven desmoronados, como un cuartel de policía que hace varios meses destruyó un avión israelí. Ahí se han dado también asesinatos selectivos que Israel ha perpetrado contra los palestinos, como fue el caso de los misiles lanzados por el ejército israelí contra el jefe del Frente Popular para la Liberación Palestina, Abu Ali Mustafá, el 28 de agosto de ese mismo 2001.
La tensión en Ramallah es evidente sobre todo cerca del despacho de quien fuera en vida presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Incluso tomar una fotografía cerca de ahí podía acarrear graves problemas con la policía.
Le pregunto a varios palestinos dónde están los edificios más dañados de Ramallah, e invariablemente me responden que alrededor del City Inn Hotel, pero todos eluden decirme claramente dónde está. Finalmente uno de ellos me acompaña. Tomamos un colectivo que se aleja del centro de la ciudad, y donde suena una hermosa canción: “Es música hecha para la Intifada”, me dice Wajeek, mi acompañante.
Finalmente llegamos a una zona que parece a medio destruir, y ahí nos bajamos. Caminamos un poco entre lotes baldíos, y no se ve ni un alma en los alrededores, hasta que llegamos a una pequeña tienda donde hay dos hombres y un niño. Wajeek habla con ellos y luego se dirige a mí: “Puedes ir hacia allá, pero es muy riesgoso. Ellos dicen que mejor te espere aquí, porque hay soldados israelíes”.
Me encamino hacia el hotel y me parece presenciar los restos de un holocausto. Los edificios de los alrededores están deshabitados, hay barricadas por todas partes, las paredes están acribilladas y no queda ni un vidrio entero. Una gasolinería cerca de ahí está destrozada.
El City Inn Hotel es un edificio deshecho, con huellas de balas y de explosiones en todos los costados. Cerca de ahí hay varias carrocerías de autos calcinados, y hacia uno de los extremos se extiende una ancha calle que parece haber recibido varias bombas: la tierra está quemada, el pavimento ennegrecido está lleno de hoyos y hay restos de granadas y bombas, pero no veo a ningún soldado.
De regreso Wajeek me acompaña a varios edificios más que están destruidos, y al salir de ahí nos detienen varios soldados palestinos. Nos piden identificaciones que revisan una y otra vez mientras sacuden la cabeza. Llaman a un superior que adopta la misma postura, y luego a otro. “Estamos en problemas”, me dice Wajeek. Revisan mis papeles una y otra vez, y se comunican con alguien por radio. Wajeek habla con ellos durante un largo rato y les muestra más identificaciones, hasta que los convence y nos dejan ir.
Llegar a Ramallah es mucho más fácil que salir de ahí rumbo a Jerusalén. La enorme fila de autos avanza con extrema lentitud y hay que esperar un largo rato antes de cruzar el retén donde las figuras que se entrecruzan con más frecuencia son las de los soldados israelíes y las mujeres árabes.
Jordania
Adel es palestino y tiene una tienda en el centro de Amman, la capital de Jordania. Es un hombre de sesenta años que ha vivido en varios países de Europa; en pocos minutos resume la historia de los palestinos: “Para mí Jordania, Cisjordania e Israel no existen; son Palestina. En los años cuarenta comenzó todo esto, cuando los ingleses decidieron dividir Palestina e imponer un reinado”.
Le pregunto su opinión sobre el rey Hussein, y su sucesor, el rey Abdullah, de quienes hay enormes retratos por todo Amman y con distintas indumentarias; entonces Adel recuerda el Septiembre Negro de los setenta, y dice que el rey Hussein mató en esa época a cerca de 35 mil palestinos, y agrega: “En Jordania hay cinco millones de habitantes y 500 mil efectivos militares; tarde o temprano todo va a explotar, y si hay una guerra mundial, pasará por supuesto por aquí. Los palestinos estamos reprimidos y nadie quiere hablar del asunto. No nos atrevemos a expresarnos. No hay libertad, tenemos miedo. Pero esto es una bomba de tiempo”.
Unos días después, al sur de Jordania, esta conversación parece repetirse con una jovencita palestina que vive en Nablus, una ciudad cercana a Gaza. Le pregunto su opinión sobre el conflicto, que ha cobrado muchas vidas palestinas en su ciudad en esos días, y me responde que tiene miedo de hablar, que su ciudad vive una situación muy tensa, y que la gente que conoce prefiere quedarse callada por miedo: “Preferimos no hablar, aunque nuestras experiencias sean muy tristes”.
Armas y oraciones
En los desérticos caminos que rodean el Mar Muerto y que se dirigen a Galilea, hay una ebullición de armas y uniformes militares.
Un retén detiene todo vehículo en el camino que une Jerusalén y el Masada, donde el Mar Muerto se extiende en su pasmosa quietud.
Hacia Tiberías y el río Jordán también hay varias bases militares, donde muchos jóvenes judíos, que portan armas y uniformes, se trasladan de un sitio a otro. Llaman la atención su juventud y la familiaridad con que llevan sus armas, que manipulan con la facilidad con que portan sus teléfonos celulares; pero sobre todo llama la atención la cantidad de mujeres que forman parte de estos regimientos. Las que se han unido voluntariamente a posiciones de combate en la Policía Fronteriza, por ejemplo, son el mismo número que el correspondiente a los hombres, es decir, unas 140, más 70 en entrenamiento. Los camiones de pasajeros que cruzan las carreteras del país transportan a grandes grupos de estos jóvenes armados de una base a otra.
Muchos otros jóvenes judíos recorren Jerusalén sin uniforme, pero con celulares y mochilas en las que guardan armas. Lahav tiene 28 años, y aunque no vive en Jerusalén, ahí trabaja: “Después de enlistarme en el ejército, pasé algunas pruebas y ahora trabajo ‘usando’ mis ojos”.
Le pregunto el significado de esas palabras, y me explica que su trabajo es vigilar e informar lo que crea pertinente. En su apariencia nada da a entender que forma parte del ejército o que ejerce una función de “espía”.
Al salir del Muro de las Lamentaciones pasamos frente a un callejón que desemboca en la Mezquita de Al-Aqsa, y al pasar por la puerta vemos a varios soldados israelíes que prohiben el paso a todos, menos a los musulmanes mayores de cuarenta años.
A unos metros de ahí también está la iglesia del Santo Sepulcro y algunos templos que pertenecen a la iglesia griega ortodoxa. En pocos minutos cruzamos los cuadrantes en los que está dividida la Antigua Jerusalén, que concentran población armenia, judía, católica y palestina.
Muchos pueblos y santuarios de religiones diferentes, mucha fe y oraciones brotan enredadas en la sangre y las mercancías de la Antigua Jerusalén, en cuyo techo, desde donde se observan el Monte de los Olivos y los principales santuarios de la ciudad, se puede ver con frecuencia a docenas de jóvenes judíos armados, reunidos por la noche al término de los días en que ha habido enfrentamientos; es decir, con mucha frecuencia.