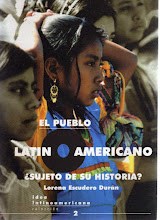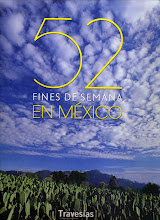María Vázquez Valdez
Inclasificable Borges. Tan dueño del lenguaje que admite la
“desesperación del escritor” por comunicar la vastedad, lo infinito. Tan sagaz
que nos entrega realidades falsas perfectamente estructuradas, algunas
ejecutadas por personajes reales, como retruécanos de una fantasía que tiene
lugar en otra parte, a menudo en escenarios alternativos. Tan preciso que cada
palabra encuentra un sitio inobjetable, en alquimias sin desperdicio que a
veces son una metáfora deslumbrante, un oxímoron travieso, o un adjetivo
desconcertante de tan insólito.
Alguna vez Borges escribió: “Que un individuo quiera
despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un
tercero, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja,
es la inocente voluntad de toda biografía”. Inocente voluntad realizada con la
despreocupación de un erudito; para muestra, tres botones, breves, claro, pues
sabemos que Borges no escribió novela por considerar un “desvarío laborioso y
empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en 500 páginas una
idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos”.
Una de estas ideas con perfecta exposición, Emma Zunz, no es fantasía. Borges admite
que el argumento le fue entregado por Cecilia Ingenieros, y con esa humildad
delicada de algunas de sus notas al pie, o de ciertos epílogos, se refiere a
una narración con “ejecución temerosa”. ¿Temerosa respecto a qué? No tenemos
más parangón que la maestría del propio Borges. Como si Rembrandt afirmara que
su Artemisa carece de la perfecta
ejecución de La noche de ronda.
Eso sí, Emma Zunz
es una historia triste. Una historia donde la sangre toma venganza en un cuerpo
casi adolescente, donde la protagonista es la muerte del padre, que “era lo
único que había sucedido en el mundo, y seguiría sucediendo sin fin”. Y no una
muerte cualquiera: un suicidio representando la propia muerte del animus, un salto al vacío entre Emma y
Emmanuel (Zunz).
Quizá, y es una hipótesis dentro del texto, Emma rehuía la
“profana incredulidad” que le legó la confesión de su padre, y guardó el
secreto por años, incubó el dolor y la revancha en un alambique que estalló con
una carta leída el 14 de enero de 1922. Al día siguiente ya estaba impaciente
(“la impaciencia, no la inquietud” la despertaron).
Emma se entregó al sacrificio como el cordero expiatorio, al
llevar su cuerpo hasta el puerto —porque “nos consta que esa tarde fue al
puerto”, nos guiña el ojo Borges al aparecer fugazmente como en otros relatos—,
y ahí buscó a un hombre más bajo que ella y grosero, “para que la pureza del
horror no fuera mitigada”, nos explica una frase tan breve como elegante.
Una historia increíble pero que “sustancialmente era cierta”.
Lo fundamental era verdadero, mientras que “las circunstancias, la hora y uno o
dos nombres propios” fueron incidentes que sirvieron al prolífico luto de Emma
Zunz: a su ajuste de cuentas con la muerte.
Por otro lado, La
muerte y la brújula es un relato policiaco, un laberinto, o serie de
laberintos como El jardín de senderos
que se bifurcan, de las Ficciones de Borges, donde existen
historias paralelas relatadas con claves diseminadas que se van articulando
como en un mecano laberíntico.
Otra vez tenemos una venganza, ahora de Red Scharlach, y la
búsqueda de un criminal, en este caso por medio de las pesquisas de Erik
Löhnrot. Finalmente es una búsqueda en partida doble, que culmina en Triste Le Roy,
cuando ambos hombres se encuentran para cumplir con un destino de fuego y
sangre: “una fatigada victoria, un odio del tamaño del universo, una tristeza
no menor que aquel odio”.
Löhnrot es, para Borges, como Auguste Dupin, el oficial de Los asesinatos de la Calle Morgue de
Poe. Pero, menos avezado que Dupin, y quizá víctima de una “temeraria
perspicacia”, aquí el cazador es cazado por la presa, luego de seguir diligentemente
una a una las claves hacia su propia muerte, un crimen que no logra impedir pero,
en su descargo, “es indiscutible que lo previó”.
El detective es aquí otro chivo expiatorio que, como Emma
Zunz, entrega su cuerpo, no a su propia venganza, sino a la de otro, que no es
sino una versión de sí mismo, pues Red Scharlach actúa con la sangre fría del
estratega y con la paciencia del sabueso, cualidades que, dada su naturaleza de
detective, habríamos atribuido a Löhnrot.
Borges llegó a afirmar la importancia que tuvieron los
espejos en su niñez. En sus textos vemos la presencia de espejos, reflejos, realidades
desdobladas una y otra vez. En La muerte
y la brújula aparece este desdoblamiento en momentos como cuando Löhnrot
llega a Triste Le Roy, y en el “segundo piso, en el último, la casa le pareció
infinita y creciente. ‘La casa no es tan grande, pensó, la agranda la penumbra,
la simetría, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad’”.
Aquí también, como en El
jardín de senderos que se bifurcan, se abren otros tiempos en espacios
posibles. Uno de esos momentos lo formula Löhnrot en sus últimas palabras,
cuando le dice a Scharlach que, “cuando en otro avatar usted me dé caza, finja
(o cometa) un crimen en A…”. Scharlach le entiende perfectamente cuando le
responde, antes de abrir fuego contra él, que “para la otra vez que lo mate, le
prometo ese laberinto, que consta de una sola línea recta y que es indivisible,
incesante”.
Ambos aceptan no sólo otros universos posibles y paralelos,
sino la factibilidad de lo imposible: un laberinto de una sola línea recta. Un contradictio in adiecto que, además, es
“indivisible, incesante”.
Así, incesante, es el vasto universo en el que nos adentra
Borges en El Aleph, y que ya se apartaba
de Beatriz Viterbo al inicio del texto: “el primero de una serie infinita”.
Algunas frases de Borges en El Aleph son sardónicas, como cuando, tras un intercambio con
Carlos Argentino, reflexiona: “Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan
pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la
literatura; le dije que por qué no las escribía”. O luego, cuando lee otras
páginas del poema, se refiere a un “depravado principio de ostentación verbal”.
Aquí otra vez aparece un espejo en cuyo “cristal se reflejaba
el universo entero”, y que posiblemente fuera el genuino Aleph, “el lugar donde
están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los
ángulos”.
En este texto otra vez Borges admite los límites del
lenguaje, su “desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de
símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten;
¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas
abarca?” La erudición de Borges es también motivo para la “desesperación del escritor”,
una verja que le separa de sus interlocutores. Pero más allá de eso, “el
problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un
conjunto infinito”.
Ese laberinto de una sola línea “indivisible, incesante”, y
también infinito, es en El Aleph un solo
“instante gigantesco”, un “mismo punto, sin superposición y sin transparencia”.
Ese “objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres —otra vez,
como en La muerte y la brújula— pero
que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo”.
Una serie de palabras con “i” nos van tejiendo los adjetivos
de estos cuentos: indivisible, incesante, infinito, inconcebible, irresoluble.
Así, el mundo inconmensurable es desdoblado en reflejos y juegos de realidades
alternativas que construyen escenarios que apenas imaginamos, y donde, como
dice Hamlet en el epígrafe que escogió Borges para El Aleph: “O God, I could be bounded in a nutshell and count myself
a King of infinite space”. Un espacio infinito del tamaño de un punto, un punto
del tamaño del Universo.