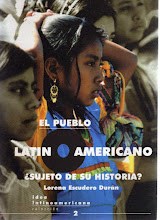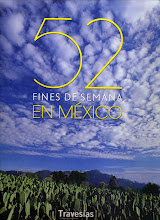José Revueltas
Texto: María Vázquez Valdez
Sórdido y exquisito, El
Apando destila con amargura el sinsentido, el cautiverio, la vida llevada
al límite, donde ni la vida misma importa, en un despeñadero en el que sólo
sirven como asideros las evasiones efímeras, que sin embargo hunden en la
miseria, con más ferocidad, cualquier asomo de humanidad recóndita.
El Palacio Negro es un mundo cruento al que no llegan la
virtud, el honor y mucho menos el amor. En un amasijo de deseo y desesperanza,
la vileza se abre paso hasta lo más recóndito de la sangre, en circunstancias
en las que no sobreviven la fraternidad o la lealtad, ni siquiera el amor
materno o filial.
José Revueltas, con brillante brevedad, nos entrega la
desesperanza de Albino y Polonio, y boceta con trazos rápidos la repulsiva silueta
de El Carajo —y también la de su
madre—, con tal precisión que diluye cualquier posibilidad de compasión ante su
brutalidad y su perfidia contra todo, incluso contra sí mismo. La crueldad, la
traición y los tristes linderos con la muerte aparecen tan desnudos que nos
dejan tan cerca de una oscura indiferencia como en la desolación de un mundo
desesperado.
Respetable tanto por su prolífica obra, escrita con notable
pulcritud intelectual, así como por su apasionada y aguerrida faceta de
revolucionario, José Revueltas (Durango, 1914 – Ciudad de México, 1976) llevó
en el nombre su destino y su pertenencia a una cepa de gran talento, de la que
también forman parte, como sabemos, sus hermanos Silvestre, Fermín, Consuelo y
Rosaura Revueltas: un prodigio de literatura, música y pintura desde los áridos
horizontes de Durango, donde se venera la figura de los Revueltas en nombres de
calles, escuelas o eventos.
Alguna vez, hace muchos años y después de conocer la obra de
José Revueltas, recorriendo en soledad los estrechos y vacíos pasillos de
Lecumberri —a esas alturas ya convertido en el Archivo General de la Nación—,
imaginé las torturas de los presos del Palacio Negro. Casi escuché sus gritos,
sentí sus arañazos en las paredes. Tiempo atrás mi padre me había contado que,
siendo adolescente, le llevaba pinturas y pinceles a Siqueiros, quien
permanecía preso entre otros intelectuales de alcurnia, entre los cuales
también estuvo José Revueltas.
Pero la vida que tuvieron esos presos en el penal dista mucho
de la de estos otros, los abandonados,
que con una suerte de lente buñueliano parecieran ausentes de otra posibilidad
de destino que la más viscosa decadencia, vacunados contra el más elemental
consuelo, a no ser por las ráfagas de deseo sexual o los limbos de la droga.
Ese estado de no pérdida —porque no hay nada que perder—, de
vileza sin medida, porque la humanidad perdió el tabulador, se nos mete en los
entresijos de la pobreza de este país —de este mundo—, y el cautiverio de esos
hombres tratados por todos, incluso por sí mismos como monos, no es más que un catalizador de los rincones donde se
acumulan la basura, la podredumbre y la tristeza de sociedades injustas y,
también, profundamente crueles.
La culpa, a final de cuentas, ¿es de naiden?
José Revueltas
Editorial Era
2008
56 pp.