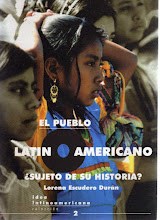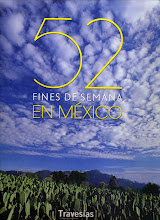Stefan Zweig
Dice Romain Rolland que la La confusión de los sentimientos es el libro más denso y más cruel que habría leído. Y sí, es un libro cuya brevedad contrasta con la profundidad que logra en apenas dos o tres de sus páginas, donde hacia el final de su narración, Stefan Zweig atisba la descarnada búsqueda del placer —¿del amor?— entre el sinsentido y la incomprensión de una sociedad intolerante a formas amorosas no aceptadas.
Con una pulcritud notable, el escritor austriaco nos entrega
un relato que desborda, en las orillas de la poesía, la pasión y el entusiasmo,
la historia de un joven que descubre en sí el amanecer de un sentimiento por su
profesor, mezclado con la admiración y una veneración devota.
Stefan Zweig se adentra en los recovecos de la psique de su
personaje —Rolando— y en la de su profesor, con mirada aguda y escalpelo
psíquico. No es gratuito que Zweig tuviera una relación de amistad entrañable
con Freud —y con los intelectuales más destacados de su época—, pues pareciera
destejer su narración desde la escucha del psicoanalista.
Zweig, precursor, viajero incansable, nació en la penúltima
década del siglo XIX, en el imperio poderoso de los Habsburgo, en la ciudad
enjoyada de Viena. No es de extrañar la altura cultural de su obra, tampoco la
relación que estableciera con Freud, Rilke o Dalí, así como tampoco su huida en
una época en que Hitler cambió el panorama de todos los linderos austriacos del
Danubio. Tampoco es de extrañar que, sintiendo que su propia patria se había
suicidado, él hiciera lo propio junto a su esposa, en las remotas —desde
Austria— tierras de Brasil, con una obra que consideraba “reducida a cenizas”,
y a sí mismo como “ ser de ninguna parte, forastero en todas”.
En ese contexto, La confusión
de los sentimientos es una de las obras que con singular genio escribiera
Zweig, y en ella tenemos la historia de un profesor en sus 60 años de vida y
treinta de labor docente, que recibe un homenaje en el que se despliega “con
una nitidez ejemplar, peldaño por peldaño, como una escalera bien barrida”,
todo su despliegue vital.
Desde ese sitio de la existencia, Rolando rememora el
momento más importante para él, un episodio que determinara su vida toda:
“Vivimos miríadas de segundos y, sin embargo, no hay nunca más que uno, sólo
uno, que pone en ebullición todo nuestro mundo interior: el segundo en que
(Stendhal lo describió) la flor interna, empapada ya con todos los jugos,
realiza como en un relámpago su cristalización”. El mismo Stendhal que, según
Bachelard, “sabía reconocer las velas de buena calidad”.
Rolando entonces desciende al fondo de sí mismo hasta
“embriagarse con la propia savia”, al atestiguar el brillo de un “hombre alado”
que, “jadeante, proseguía el vuelo impetuoso de sus pensamientos, atravesados
por fulgurantes imágenes”. Y no lo sabe, si acaso lo intuye más adelante,
cuando ocurre la catarsis de la historia, y quizá lo constata cuatro décadas
después, cuando rememora esos instantes: está enamorado de ese fulgor, y es
presa de “eso que los romanos llamaban raptus”,
es decir, el “vuelo de un espíritu por encima de sí mismo”.
Pero Rolando no distingue, entre el manojo de muestras de
afecto y rechazo de su maestro —una forma de protegerlo de sí mismo y de un
destino como el suyo—, lo que en verdad sienten uno y otro, y no logra escapar
de una necesidad de revancha. Ésta y otras emociones de despecho, rabia y
desencanto las comparte con la esposa de su maestro, con quien se une en una
“espantosa confusión de los sentimientos”.
Dice Zweig, en boca de Rolando: “Siempre he execrado el
adulterio, no por espíritu de mezquina moralidad o por virtud, no tanto porque
es ése un robo cometido en la oscuridad, el posesionamiento de un cuerpo ajeno,
sino porque casi todas las mujeres, en esos momentos, traicionan lo más secreto
que hay en sus maridos; cada mujer es una Dalila que hurta a aquel al que
engaña su intimidad más humana, para arrojarla como pasto a un extraño… el
secreto de su fuerza o de su debilidad”.
Y de pronto ocurre entonces una relación entre tres —que
dura brevemente, pero determina el desenlace de la historia— y que me recuerda
a La invitada de Simone de Beauvoir,
con la irrupción de una Xaviera que comparte justamente una “confusión de los
sentimientos” con los protagonistas, que de alguna manera encarnan de forma
autobiográfica a la propia De Beauvoir y a su pareja, Jean Paul Sartre.
Pero de alguna manera Rolando no es otro que su maestro, y
su maestro no es otro que Rolando. Se miran uno a otro a través de un espejo
hecho de tiempo, hecho de cuatro décadas, y ambos son mayores, profesores,
ambos suspiran dentro de una vida desgastada, y añoran los momentos que se
fueron sin lograr florecer: “Cuarenta años hace de todo esto; y, sin embargo,
todavía hoy, en medio de un discurso, cuando me siento arrastrado por el
impulso de la palabra, advierto súbitamente, con fastidio, que no soy yo mismo
quien habla, sino otro, como si, para expresarse, utilizase mi boca. Reconozco
entonces la voz de un muerto querido, de un muerto que sólo respira por mis
labios: siempre, cuando el entusiasmo me concede alas, es él quien me dicta las
palabras. Y, lo sé, sus obras son las que me han formado”.
Es Wagner vestido de Fausto —como atisbara Rolando a su
maestro en determinado momento—, con ciertos toques momentáneos de
Mefistófeles. Así pues, “el tardío bienamado” mira a su profesor, quien le
devuelve la mirada, “aterrado ante aquel milagro que ya no esperaba”, y mira
también, “por vez primera, con trastornados ojos, las inconcebibles
profundidades del sentimiento humano”.