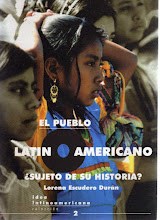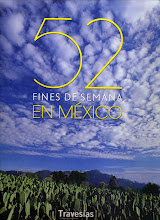Por María Vázquez Valdez
La vida de las mujeres
decanta, a través de los ojos de una niña, el universo femenino a partir de las
experiencias, heridas, encuentros, fisuras, vivencias, erosiones que puede
enfrentar cualquier mujer, en algún rincón del mundo, en sus primeros años de
vida.
Aunque no sabemos a ciencia cierta qué edad tiene Del Jordan
—protagonista y narradora en primera persona de la novela—, sí la vemos en la
provincia canadiense de mediados del siglo pasado en distintas etapas de su
infancia y juventud. Lo mismo se nos aparece muy pequeña recogiendo ranas con
su hermano Owen para que tío Benny las usara de carnada a orillas del río
Wawanash, que la vemos descubrir su adolescencia con su amiga Naomi, o
enfrentar a su primer gran amor, Garnet French, una súbita revelación del
oropel en el deseo.
Alice Munro (Ontario, 1931) nos entrega en La vida de las mujeres retratos de una
precisión asombrosa. Su manejo del lenguaje tiene un prodigioso juego de
metáforas que destellan en la brevedad, y que explican el que esta Nobel de
Literatura (2013) destaque entre los autores más reconocidos
en la historia, particularmente por sus cuentos. Al principio de este libro —su única novela—, por ejemplo, nos
describe el mundo paralelo de tío Benny, “como un perturbador reflejo
distorsionado” que era el mismo mundo de todos, pero sin serlo, un mundo donde
“las derrotas eran recibidas con demencial satisfacción". Así, “Flats Road”, el
lugar de los primeros años de Del, y primer capítulo del libro, es el
habitáculo también de ese tío que tampoco lo era del todo, que logra comenzar
al fin una vida con una mujer de ataques desquiciados, pero sin lograrlo,
tampoco, del todo.
El segundo capítulo, los “Herederos del cuerpo vivo”, nos
adentra en la vida familiar de Del con más detalle. Si en un principio nos
imaginamos a una niña de cinco o seis años, aquí ya tenemos a una Del de unos
siete u ocho años, capaz de descifrar los acertijos de Jenkin’s Bend, la casa
de los tíos de su padre. En ella encuentra, con su tío Craig y las tías Elspeth
y Grace, raíces que le permiten disociarse de su madre, adoptar las posturas
críticas de los otros hacia su rama materna, y un referente para su visión de
un mundo que “estaba fuera de control, era irreal y, no obstante, desastroso”,
al contrario del mundo de su madre, en el que el estudio, la curiosidad o la
investigación podrían ser, aunque fuera de manera rudimentaria, un antídoto
contra la ignorancia destejida en las creencias religiosas o el fanatismo.
Del se reconoce parte de un árbol genealógico descifrado por
el tío Craig durante décadas, bien plantado en Irlanda en la segunda mitad del
siglo XVII. Una genealogía sin gloria. Y sin embargo, no eran los hechos
interesantes o escandalosos lo que buscaba el tío, sino delinear una estructura
sólida del pasado que diera sentido a su presente.
Las tías muestran a Del un mundo femenino alterno al de su
madre. Un universo en el cual hay cierta reverencia por el trabajo intelectual
del hombre; en este caso, siendo solteras, el de su hermano. Un respeto por lo
masculino, sin embargo, matizado de sarcasmo. Como si aceptaran cierta
superioridad que sin embargo no lograba minimizar su propio universo,
construido a golpe de trabajo y risas. Un mundo distante de las preguntas
incisivas de la madre de Del, tan lejano de su escepticismo. Mujeres que habían
construido su universo con miradas cuidadosas y bromas devastadoras, protegiendo
al unísono todos sus flancos contra posibles ventiscas, bien instaladas en el
no arriesgarse al emprender, al preguntar. Mujeres que se habían protegido
físicamente al no casarse ni tener hijos, no como la tía Moira y su “hedor
ginecológico”, y su única hija, una Mary Agnes Oliphant que, vista por Del, era
incapaz de mostrarse ante los adultos, como capaz era de martirizar a su prima
menor con la visión violentada de la muerte.
Un episodio familiar que conlleva, con la muerte, perdón y
vergüenza, y también una heredad no asumida, cuando Del acepta llevarse el
manuscrito del tío Craig, como depositaria de las esperanzas de sus tías para
sacar adelante esa obra de toda una vida, sin embargo arrumbada después en un
sótano inundado, concentrando el remordimiento de Del y a la vez “una brutal y
absoluta satisfacción”.
El tercer capítulo, “La Princesa Ida”, es una inmersión
profunda en la vida de la madre de Del. Nos da los cabos para atar cierta
explicación a su agnosticismo, razones para su incredulidad, un acercamiento a
sus heridas. A pesar de que Del no se libra de la crítica hacia su madre, de
cierta infidelidad al ponerse tácitamente del lado de sus tías, hay cierto
orgullo por el esfuerzo de esa Princesa Ida capaz de exponer sus preguntas
ingenuas en cartas al periódico, esa mujer entregada a cierta reverencia al
saber, dispuesta a caminar kilómetros para vender enciclopedias, una niña con
la entereza suficiente para abandonar a un padre que le negaba el estudio, y dejar
atrás la herencia materna de fanatismo y religión, o el abuso de su hermano,
para ir a leer frente a una clase un latín mal pronunciado y que aprendió sola.
Una madre que no podía evitar emocionarse al recordar a “la niña que había
sido” y que “la llenaba de asombro”. Alice Munro nos entrega aquí, desnuda, una
reflexión magnífica: “si existiera un momento en el tiempo, un momento en el
que pudiéramos elegir ser juzgados, lo más desnudos posible, asediados,
triunfantes, ese tendría que ser su momento. Más tarde llegarían las concesiones
y tal vez la equivocación; allí ella era absurda e inexpugnable”.
En el siguiente capítulo, “La edad de la fe”, Del se aferra a
indagar en lo que su madre le niega: la posibilidad de que Dios exista. Como
ocurriera con su madre misma, al rechazar la religión luego de padecer a una
madre que prefería rezar a hacer la comida o calentar la casa, y que era capaz
de gastar un dinero recibido providencialmente en biblias para regalar, así Del
rechaza el escepticismo de su madre, capaz de dedicarse con el mismo fervor al
conocimiento, e invertir ahora en enciclopedias, ya no en biblias. Por eso
emprende su búsqueda por todas las posibilidades religiosas a su alcance.
Y sin embargo, son las afirmaciones de su madre las que Del
boceta con más sentido, cuando por ejemplo le dice, exasperada que “¡Dios fue
creado por el hombre! ¡No al revés! Dios fue una invención del hombre”. A pesar
de que las afirmaciones de su madre no la disuaden, Del no logra encontrar
explicaciones satisfactorias en ese momento de su vida, antes de adentrarse en
la religión por motivos amorosos, con Garnet French.
En “Cambios y ceremonias” Del ya es una jovencita, suponemos.
Ya tiene experiencias adolescentes con su amiga Naomi, y mira de cerca otro
tipo de femineidad en el destino fatal de la señorita Farris, y sus
pretensiones fuera de tiempo y de lugar, que acaban por ahogarse, en un
silencio equivalente a la sutileza de su vida misma, en las aguas del río
Wawanash.
En este episodio de su vida, Del ya tiene un desarrollo
sexual incipiente, resuelto en las preguntas y respuestas lanzadas al unísono
con Naomi. Una visión que sin embargo demeritaba una y otra vez la igualdad
entre los sexos. Le dice Naomi, por ejemplo, que “La chica es la responsable
porque nuestros órganos sexuales están dentro y los suyos fuera, y nosotras
podemos controlar nuestro deseo mejor que ellos. Un chico no puede refrenarse”.
En su rol como mujer, Del advierte una y otra vez que sus
posibilidades no necesariamente son las que tienen Naomi u otras chicas sin más
interés que el matrimonio. En “Bautizo”, Del encuentra el amor en Garnet
French. Un amor físico, enamoramiento catártico, capaz de hacerla olvidar sus
deseos por aprender, estudiar. Pero el episodio del bautizo al que trata de
obligar Garnet a Del le muestra, en su descarnado filo de vida y muerte, que el
amor bien puede diluirse en un río de imposición, y a fuerza de sometimiento.
Afortunadamente para Del, para nosotros, y para todas las
mujeres, esta protagonista no sucumbe, ni en el río, ni en el espejismo de la
fascinación. Prefiere su cota de realidad cruda, de soledad descarnada,
comiendo sola en la cocina al perder a su amante, que encerrarse en una ilusión
hipnótica.
Las palabras que le sentencia su madre al final del penúltimo
capítulo redondean y resumen en cierta forma la médula consistente en el libro:
“Creo que va a haber un cambio en la vida de las niñas y las mujeres. Sí. Pero
depende de nosotras que se produzca. Todo lo que las mujeres han tenido hasta
ahora ha sido su relación con los hombres. Eso es todo. No hemos tenido más
vida propia, en realidad, que un animal doméstico (…). Es
de amor propio de lo que te estoy hablando. De amor propio”.
Y sí, al final, esta es una historia de amor propio, de
aceptación de un trozo de realidad a cambio de un universo de fantasía, puesta
en escena del desgarrador eslabonamiento de las mujeres a otros, lejos de sí
mismas, y de un impulso que sin embargo late hacia la libertad, aunque sea en
soledad, que impulsa hacia la pregunta, aunque sea sin certezas de por vida,
que desnuda de afeites y soportes, aunque sea lejos del consuelo de una fe
ilusoria, porque a final de cuentas, “es de amor propio de lo que te estoy
hablando. De amor propio”.