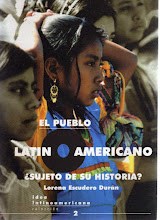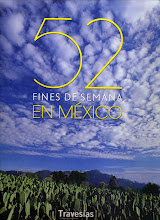María Vázquez Valdez
Mientras vivimos, todos habitamos el Hotel Existencia, este
sitio agridulce donde a veces nos caemos y otras nos levantamos, donde
encontramos y perdemos el amor, donde estrechamos lazos con otros o cortamos
amarras para siempre. Y en esos retruécanos exactos de la vida, donde parece
que el camino se diluirá en la pérdida, la tristeza o la muerte, el paisaje de
un desesperanzador desierto puede transformarse poco a poco —en las rendijas de
lo cotidiano—, en un exuberante bosque de sorpresas y reencuentros. Así de
frágiles y de cristal, así de humanos vamos dando tumbos por este hotel: la
existencia.
Nathan Glass, un hombre de cristal en el quicio de los
sesenta años, recién jubilado, recién divorciado, sobreviviendo apenas a la
amenaza del cáncer, encuentra en el tumultuoso Brooklyn un lugar para
consumirse en la soledad. Con algunas chispas de ingenio en El desvarío humano, un libro que va
brotando como la lluvia se trasmina a través de goteras inesperadas, se va
destejiendo la escritura de un ex agente de seguros que todo hubiera imaginado,
menos ser escritor, menos ser un hombre de sabiduría práctica y consistente,
generoso y bueno, que sin deberla ni temerla, poco a poco va urdiendo una
original familia en los albores de una nueva vida, naciendo a un nuevo siglo
con un “menudo hatajo de almas en pena, tan variopinto y confuso. Qué ejemplo
tan asombroso de imperfección humana”.
La historia de Nathan Glass en Brooklyn se desarrolla como
una gran matrioska de la cual van
surgiendo, una tras otra, historias enhebradas entre sí, de profundidad
equivalente, capaces de tejerse por igual en la simpleza de lo cotidiano y en
los lazos entrañables. Nuestro frágil hombre de cristal —que al final resulta
ser más de acero— comienza a contarnos su historia a nosotros, sus amigos —en
eso nos convertimos explícitamente en la penúltima línea de la novela—. Comienza
a contarnos con gran pericia y buen humor su historia, tras sortear “los
peligros que acechan tras la puerta cerrada de la vida familiar”, tras
sobrevivir a sus venenos, con cáncer de por medio, y en una obertura taciturna
de rompimiento e incomprensión, en principio con una sola válvula de escape:
los libros.
Los libros son también el punto de encuentro, la bisagra que
conecta a Nathan con el Doctor Pulgarcito, su querido sobrino Tom, a quien
creía perdido para siempre, y a quien de alguna manera indujera en la niñez al
mundo del pensamiento y la literatura. El encuentro entre Nathan Glass y Tom
Wood es mucho más que el reencuentro entre tío y sobrino. Tenemos aquí la
segunda matrioska, cuando se unen
fortuitamente el cristal y la madera, cada elemento para enriquecer al otro,
para darle las cualidades que lo complementan, tan evidente como el engranaje entre
la delgadez de Nathan y la corpulencia de Tom.
Así lo percibe Harry Brightman, la tercera matrioska de la historia, e incluso
propone la hipótesis de que en esa aleación de cristal y madera, él podría ser
el acero, y entre los tres dedicarse a la construcción. Y de hecho así es,
estos tres elementos son para Paul Auster la argamasa de esta novela, pues el
brillante hombre, Harry Brigthman, el otrora Harry Dunkel, tiende a su vez una
bisagra indeleble, primero con Tom, su empleado y luego confidente, y luego con
Nathan, que se volverá también su confidente, amigo, y pieza indispensable en
el desenlace de su accidentada vida. Entre los tres, son también los libros la
piedra de toque, lo que los une y reúne, la amalgama que va surgiendo en este
edificio que a final de cuentas se corporeiza en el Hotel Existencia, una de
las utopías de Harry, destejida a propósito de una de las utopías de Tom.
Porque Nathan acepta a Harry, como acepta a Tom, a Lucy, a
Aurora. No rechaza la apariencia estrafalaria de Harry, su labia, ni siquiera
el pasado que confesara a Tom y luego a Nathan con sus detalles oscuros. Nathan
demuestra en ello una sabiduría generosa que va deshojando a lo largo de la
historia con todos los personajes de su vida. Así, le dice a Tom respecto a
Harry: “Prefiero mil veces a un granuja astuto que a un beato inocentón. El
granuja quizá no actúe siempre conforme a las normas, pero tiene temple. Y
mientras haya un hombre de temple, habrá cierta esperanza para el mundo”. En
este caso, habrá cierta esperanza para la novela, pues estas palabras de
Nathan, al principio del libro, se verán demostradas en los hechos hacia el
final, cuando Harry se lanza, con un “espléndido gesto”, en el “prodigioso
salto del ángel hacia la grandeza eterna”, que reivindica sus características
de “granuja y bribón”, con las del niño que sueña con rescatar huérfanos, y que
depositará en Tom y Rufus su último acto de grandeza redentora.
Entretejida con la historia de Tom se va perfilando la de su
hermana Aurora, otra matrioska de la
historia, que nueve años y medio antes diera a luz a Lucy, una matrioska más, pieza fundamental del
relato, luego de que aparece un buen día en el umbral del departamento de su
tío Tom, en un extraño mutismo, y llena de acertijos por resolver. Con sus
reservas, poco a poco Tom y Nathan comienzan a aceptarla, no sin antes buscar
una solución, y deciden llevarla con la hermanastra de Tom y Aurora. Pero Lucy
demuestra no sólo firmeza de carácter e inteligencia brillante, sino también
una conexión con el destino, pues su artimaña para evitar que la lleven,
cambiará para siempre la vida de su tío Tom, el robusto taciturno, enamorado
del sueño imposible de la Beatífica y Perfecta Madre, una hermosa neoyorquina
madre y artesana. Paradójicamente, ese amor platónico de Tom por la BPM se
consumará tiempo después en el seno de los Wood, cuando la “reina de Brooklyn”
se abra a otros horizontes.
En los entresijos de cada uno de los treinta capítulos de
Brooklyn Follies, Paul Auster nos va dando pinceladas de erudición literaria,
por medio de Tom y sus conocimientos de doctorando en literatura, y también a
través de Nathan, que va demostrando ser un verdadero escritor, no tanto un
aficionado. Así lo percibe Tom cuando viajan hacia el norte a dejar a una Lucy
muda, en un trayecto lleno de referencias literarias y acertadas reflexiones.
Porque ¿si la historia de la literatura está poblada de “un absoluto caos, una
infinita sucesión de anomalías”, por qué no podía ser Nathan candidato para ser
atacado por la enfermedad de la escritura, “algo así como una infección o gripe
del espíritu que podía atacar a cualquiera en el momento más insospechado”?
Así, Lucy llega, protegida por el cristal y la madera, al
Chowder Inn, para refugiarse tras su travesura de averiar el Cutlass de Nathan.
Y el Chowder Inn resulta fortuitamente la materialización perfecta del Hotel
Existencia. El sitio donde se congregan los sueños más aventurados de Tom y
Harry. A Nathan no le pasa desapercibido esto, y de inmediato comienza a
destejer la madeja pues percibe que es ahí donde está situada la posibilidad
real de esos sueños. Pero tampoco le pasa desapercibida la oportunidad de que
se materialice otro Hotel Existencia, más carnal e inmediato, en la conexión fortuita
entre Honey, la hija de Stanley —el dueño del Chowder Inn— y Tom. Y es ahí
donde se desteje la utopía en la realidad: en la simpleza del amor y el
encuentro. El otro Hotel Existencia, el corpóreo y tangible, demuestra ser
menos efectivo, menos posible, al derrumbarse entre los escombros del engaño y
la traición de a Harry, sabiamente vaticinada por Nathan, y propinada por
Gordon, el antiguo y vengativo amor de Brightman.
Así pues, el Hotel Existencia que descubre Tom, en su viaje
con Nathan y Lucy, es dulce como la miel, tiene cabellera entre rubia y
cobriza. “No una etérea B.P.M., sino una mujer soltera desesperada por cazar a
aun hombre. Un tornado. Una moza ansiosa, con mucha labia. Una apisonadora
capaz de aplanar a nuestro muchacho”. Honey es la siguiente matrioska de nuestra historia, deseosa
por dar a luz a muchas matrioskas
más.
Al volver a Brooklyn a recoger los vestigios de Harry, Nathan
se encuentra con que es una especie de ángel vengador, “el portador de malas
noticias. El que reparte amenazas y advertencias, el que dice a la gente lo que
tiene que hacer”. Esa traición funesta de la que es víctima Harry, gracias a
las palabras asesinas de su ex amante —una cruz que sí marca el lugar, el lugar
de la caída y la muerte—, es vengada al final por un lúcido Nathan. Un último
acto agradecido hacia Harry y su generosidad con los huérfanos hasta el final,
en este caso Tom y Rufus, una Tina Hott que le regalará a Nathan “uno de los momentos
más extraños y trascedentes” de su vida.
Un capítulo tras otro, Auster logra meterse en el guante que
es Nathan. Una y otra vez, nos muestra el mundo tal como lo ve un hombre de la
edad y contexto de Nathan Glass, y lo hace con tal humor que provoca
innumerables sonrisas, risas e incluso carcajadas. Una narración que parece
equidistar con la de Woody Allen en sus películas y libros, con chistes
sencillos pero agudos, y una constante autocrítica, y por si fuera poco, el
entorno neoyorquino musicalizado por el jazz.
Así pues, Auster logra dirigir la historia hacia una risa
inevitable, pero también nos induce a un sitio paradisiaco para decirnos,
dulcemente: “Quiero hablar de felicidad y bienestar, de esos raros e
inesperados momentos en que enmudece la voz interior y uno se siente en paz con
el mundo. Quiero hablar del tiempo que hace a primeros de junio, de armonía y
tranquilo reposo, de petirrojos y pinzones amarillos, de azulejos que pasan
como flechas entre las verdes hojas de los árboles”.
Nos habla, pues, de lo dulce de la existencia también, y que
encuentra breves momentos de intensa felicidad como cuando Nathan se encuentra
fortuitamente en una relación amorosa con Joyce, la madre de Nancy. Una bisagra
más, que llevará a otra igual de fortuita con el encuentro entre su recuperada sobrina
Aurora, sacada de los infiernos del fanatismo y la represión, y que encontrará
en la BPM el amor que deseara para sí Tom poco tiempo antes, en lo que fuera
una profecía cumplida por otras vías.
Finalmente, Nathan se encuentra otra vez cara a cara con la
muerte, pero en los brazos de su amor, en un momento compartido de últimos de octubre,
“uno de esos luminosos días de otoño con un vívido cielo azul”. Pero una vez
más la Diosa Fortuna le perdona la vida, y no sólo eso, le da la conciencia de
que cada latido de su corazón, “sería concedido por un arbitrario acto de
gracia”. Pequeños destellos de felicidad, aun cuando en breve caerían con
estrépito las Torres Gemelas. Pero como bien lo apunta nuestro querido amigo Nathan,
al terminar la novela eran las ocho de la mañana, y en esos momentos, queridos
amigos, Nathan era “el hombre más feliz que jamás haya existido sobre la
tierra”.
Ya nos lo había sugerido muchas páginas antes, cuando
confiesa: “Yo me siento increíblemente feliz por estar donde estoy, dentro de
mi propio cuerpo, mirando las cosas que hay sobre la mesa, notando cómo el aire
entra y sale de mis pulmones, saboreando el simple hecho de estar vivo.”
El simple hecho de ser, de habitar ese inesperado pero inobjetable,
bello y sorpresivo Hotel Existencia.
Paul Auster
Brooklyn Follies
Editorial Seix Barral
España
2006
356 pp.