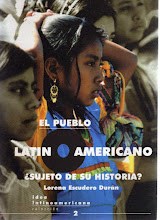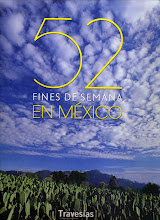En la novela La pasión
según G.H., de Clarice Lispector, tenemos una inmersión en lo máximo a través de lo mínimo. La
búsqueda de un absoluto a partir de lo neutro, leche materna, materia
blanquecina de un insecto, plasma original.
Un momento basta para que la protagonista, delicada
escultora, mujer independiente, se encuentre cara a cara con la puerta hacia lo
que considera divino, por medio del cuerpo ancestral de una enorme cucaracha,
ser antiguo que antecede todos los vestigios, y que porta en su presencia las
emociones a las que no había llegado G.H. en su aséptica vida anterior.
Al principio y al final de la experiencia se yergue
G.H. misma, primero como sombra insinuada en la pared, que bien podría ser una
pintura rupestre, grafía mágica, para terminar con el clímax de comulgar con el
universo, hostia insólita que entraña toda repulsión, toda intención de lo
grotesco, la belleza descomunal del abismo.
Con una pluma magnífica, Clarice Lispector nos
lleva por la desconfiguración total de su protagonista, a quien apenas nos
boceta, pero de quien nos da hasta la médula. Trazos firmes, femeninos,
pulcros, delicados, van dibujando la sorpresa, el horror, la esperanza, el
ahondar filosófico de una G.H. que ante todo teme el mal gusto, pero que debe
adentrarse en él hasta el fondo, para encontrar su redención, debe pasar por el
temido desorden, para lograr encontrar su punto de partida, su génesis.
Una mujer de rascacielos, atisbando desde su torre
moderna sujeta a la refinada elegancia, viviendo, como nos confiesa, entre
comillas, buscando ante todo vivir en belleza, un día de pronto, como una caída
en tobogán, es presa de un golpe emocional surgido de lo intrascendente, es
cautiva por unos momentos espeluznantes que parecieran ser el sortilegio de su
trabajadora, pero que acaban siendo la honda epifanía de un encuentro con el
mundo, consigo misma, con lo divino.
Y en esa epifanía, G.H. se quiebra. De ser las
iniciales de unas maletas viejas e inmóviles, de pronto pasa a ser la materia
original y fragmentada, el cristal por el que se filtra la luz de la conciencia
y del origen, el desorden que permite atisbar “la mejor forma”.
En ese cuarto olvidado, ático en tinieblas y al
mismo tiempo en luz deslumbrante, G.H. enfrenta el “odio indiferente” de una
Janair para siempre ausente, pero que en la pared sabe escribir el código de
ruptura de la dueña de la casa. Ese cuarto, fuera de las comillas del resto del
mundo, “retrato de un estómago vacío”, es la puerta de entrada donde espera
Caronte, en forma de cucaracha, para llevar a G.H. hasta los confines del
universo, un universo de terror y de sombra, de belleza agridulce donde ya nada
será lo mismo, y donde el corazón encanece “como encanecen los cabellos”.
Una habitación “muerta” pero “en verdad, poderosa”,
con olor a “gallina viva”, cucaracha atisbando por encima de la hostilidad y la
amenaza para cruzar el río y llegar hasta la nada, una nada que para G.H., sin
embargo, resulta “viva y húmeda”. Un silencio lujoso, incrustado de siglos. “El
mundo se mira en mí”, nos dice, y admite la metamorfosis, cual Kafka, Gregorio
Samsa femenino que se transmuta en el ser que le atisba, se transforma en sí
desde sí, más allá del yo en un instante iridiscente e iluminado.
Mirada fértil de la cucaracha, mirada enjoyada
fertilizando, dando sentido a lo que antes jamás lo tuviera, trayendo en la
nada el todo que es lo neutro, y también es el infierno, porque el paraíso
carece de sabor, pero el infierno es salado. Mirada fértil que toca lo
intocable, el pulcro cuidado de G.H. por no ser tocada, para no enfrentar “la
muerte de la bondad”.
Esa mirada fértil es también el reconocimiento de
un aborto, el encuentro con la muerte y la pérdida, y la conciencia de la
propia “neutralidad viva”, la inmersión en el plasma de un Dios, el infierno de
una alegría, y la luz del amor verdadero. Universo que para G.H. es total, ya
que “esa única cucaracha es el mundo”.
El asco es un vehículo para G.H., un guía que
fecunda y que transporta al desierto de Libia o a la noche en Galilea. Asco que
es parte de ese rompimiento que lleva a una sola cosa, a La Cosa, tesoro
resguardado en un pequeño cofre que alberga “el nudo vital”, porque “la alegría
del mundo es un pedazo opaco de cosa”. Secreto inmemorial resguardado, germen
joya, luciérnaga que ilumina lo que Es.
Al final, G.H. admite su deseo: quiere “la materia
de las cosas”, y la encuentra en un último acto repulsivo, la prueba máxima de
trascendencia de sí misma, el olvido de su yo, que llega a la revelación
máxima: “no quiero la belleza, quiero la identidad”. Y la identidad está al
cruzar los fragmentos rotos del espejo, la barrera infranqueable y última de
comerse su propio miedo al comerse la masa inmunda de la cucaracha, acto final
de antipecado, acto primigenio de autocreación.
Buscando lo divino, G.H. logra aproximarse a lo
“real”, y alcanza a comprender que el “golpe de gracia” más allá de la
conciencia del amor es la pasión, altitud que sin embargo, tiene una gracia
efímera pero insuperable, un instante en el que logra prescindir de sí para
encontrar en sí misma a “la mujer de todas las mujeres”.
G.H. encuentra la dulzura del abismo, y en su acto
máximo en lo ínfimo, pierde toda heroicidad para lograr llegar al principio del
camino hacia sí, hacia lo inhumano.
Acto repulsivo hacia lo divino, acto final hacia
todo principio. Comunión consigo y con lo que no es, lo que nunca ha sido, pero
que al fin, quizá, será un destello de adoración de sí, a través del todo.
Clarice Lispector
La pasión según G.H.
Editorial Siruela
2013
156 pp.