DE ALEJO CARPENTIER
María Vázquez Valdez
Los pasos perdidos tiene la tesitura de lo que es auténtico y también evanescente. En sus páginas, los pasos del que profundiza avanzan dentro y fuera y van desarmando de costras el mundo hasta llegar a una pulpa viva, palpitante. El que se descubre se encuentra —asombrado— en un camino cada vez más despojado pero exuberante. Desnudo de sí pero enriquecido.
El narrador no se describe a sí mismo y apenas traza su figura. De hecho ni siquiera nos da su nombre, como encarnando a un protagonista prescindible en cualquier historia. Un hombre agotado, desencantado, inmerso en un matrimonio monótono y con un vínculo superficial con una amante, que sin embargo le da el empujón definitivo para adentrarse en una aventura sin retorno.
Las tres mujeres de la historia sí son descritas, brevemente pero con precisión. Así Rosario, Mouche, Ruth: ángulos que coinciden en un triángulo que es el protagonista, que se aleja de una de ellas con otra, para descubrir a una más. Ellas también sintetizan la historia de él: pasado —Ruth—, presente —Mouche— y un futuro —Rosario— apenas degustado, con el sabor que deja un sueño demasiado real.
El llamado surge de manera inesperada pero tiene el peso de lo predestinado: “recuerdo esas gotas cayendo sobre mi piel en deleitosos alfilerazos, como si hubiesen sido la advertencia primera —ininteligible para mí, entonces— del encuentro. Encuentro trivial, en cierto modo, como son aparentemente todos los encuentros cuyo verdadero significado sólo se revelará más tarde, en el tejido de sus implicaciones”.
Sin escrúpulos —con la conciencia adormecida, como aceptará más tarde— él se entrega, no sin renuencia, a una encomienda que después lo confrontará consigo mismo: en la decisión de llevar instrumentos musicales falsos a cambio de unas vacaciones frívolas, llegan, sin forzar nada, los instrumentos originales, los verdaderos.
Así llega también, lentamente, la verdad del protagonista, su verdadero deseo, encubierto por una vida sin sentido. Un deseo que se va develando a cada paso, a cada metro de selva, sin deslumbrar, con el asombro sutil del que desciende lentamente hacia sí mismo.
En ese andar se va quedando atrás Ruth, como la remota obligación de la costumbre en una cúspide de fingimiento; así se queda Mouche, con el cuerpo despojado de afeites y el alma indefensa y hueca en medio de la selva. Así aparece Rosario, en la sencilla pulcritud del que está entero, ataviada por el contexto al que pertenece.
Ya en la travesía, y después de un primer umbral —un sorpresivo y brutal golpe de Estado—, se resquebraja la intención de él y de su amante. Ya entonces vislumbra que ella está ahí pero no está con él realmente. Ahí surge la primera pulsión, el deseo se asoma y delinea la decisión: ir a la selva.
Entonces comienza el descenso, aun contra la voluntad de Mouche. En el camino aparece Rosario, buscando un remedio para su padre. Él no puede evitar compararlas. Al principio las dos ganan y pierden en esa comparación: ante la aparente agilidad intelectual de Mouche, se abre paso una torpe Genoveva de Brabante en las manos de Rosario. Esa torpeza va poco a poco adueñándose también de Mouche en un escenario desconocido y hostil.
Las llamas oníricas que danzan anuncian fuegos fatuos que parecieran transportar consigo también las prostitutas andariegas que deslumbran a Mouche, y que le inducen una actitud que casi la lleva a la violación de Yannes, el griego.
La muerte del padre de Rosario, el encuentro con Fray Pedro de Henestrosa, el Adelantado y su Gavilán, el doctor Monsalvatje y los hermanos de Yannes y su casa, son elementos que van armando el camino, hasta que él le pide a Rosario que los acompañe, cuando la presencia de Mouche es cada vez más insoportable.
Luego que el protagonista descubre su infidelidad con Yannes, Mouche además enfrenta la golpiza de Rosario, y en medio del delirio por una picadura, también atestigua el encuentro amoroso, parteaguas definitivo. Engañada, se irá con Monsalvatje en una barca que la llevará a una venganza posterior —golpe que repercutirá en el destino.
Sólo un pequeño grupo se embarca para ir en pos no del oro, el máximo motor de la voluntad en esas tierras, sino al territorio de un sueño alcanzado por el Adelantado: una ciudad, donde el protagonista encontrará el desbordamiento. A Tu mujer entregada a él, la inspiración viva a borbotones, el perfil de un hijo en el deseo.
Pero después de que se anuncia en el leproso Nicasio y su muerte, rápida y cruenta, a manos de Marcos —quien también dará fin al futuro—, el pasado vuelve en la tentación de lo ausente, encubriendo cadenas y cerrojos en la pulsión de lo inmediato: un poco de papel para escribir música.
A pesar de los avisos y las señales, él cede y vuela nuevamente al espejismo. A pesar del cabello en forma de velo de viuda de Rosario, a pesar de la certidumbre de lo encontrado y de la ceguera ante lo que sería un paso definitivo hacia la pérdida.
En el regreso encontrará una mentira magnificada que lo incluye, pero es demasiado tarde: la verdad ha transformado todo intento de apariencia. Las deudas con el destino acabarán por despojarlo amargamente y entorpecer el regreso hasta el punto de dilapidar los pasos andados.
En una travesía por el Orinoco, en la provincia venezolana, nos acompañan personajes que, al final, Carpentier nos explica que sí existieron. En páginas llenas de contexto y frases construidas como en filigrana, Los pasos perdidos —publicada en 1953— podría ser la historia actual de cualquiera de sus personajes, de cualquier protagonista anónimo con deseos soterrados en la cotidianeidad, que encuentra la hendidura hacia sí mismo, pero que extravía el camino andado.
Y sin embargo, a pesar de la pérdida, permanece la resonancia que da sentido a estos pasos: “Un día, los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de las calcedonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces se sabrá con asombro que cada caracol manchado era, desde siempre, un poema”.
Los pasos perdidos tiene la tesitura de lo que es auténtico y también evanescente. En sus páginas, los pasos del que profundiza avanzan dentro y fuera y van desarmando de costras el mundo hasta llegar a una pulpa viva, palpitante. El que se descubre se encuentra —asombrado— en un camino cada vez más despojado pero exuberante. Desnudo de sí pero enriquecido.
El narrador no se describe a sí mismo y apenas traza su figura. De hecho ni siquiera nos da su nombre, como encarnando a un protagonista prescindible en cualquier historia. Un hombre agotado, desencantado, inmerso en un matrimonio monótono y con un vínculo superficial con una amante, que sin embargo le da el empujón definitivo para adentrarse en una aventura sin retorno.
Las tres mujeres de la historia sí son descritas, brevemente pero con precisión. Así Rosario, Mouche, Ruth: ángulos que coinciden en un triángulo que es el protagonista, que se aleja de una de ellas con otra, para descubrir a una más. Ellas también sintetizan la historia de él: pasado —Ruth—, presente —Mouche— y un futuro —Rosario— apenas degustado, con el sabor que deja un sueño demasiado real.
El llamado surge de manera inesperada pero tiene el peso de lo predestinado: “recuerdo esas gotas cayendo sobre mi piel en deleitosos alfilerazos, como si hubiesen sido la advertencia primera —ininteligible para mí, entonces— del encuentro. Encuentro trivial, en cierto modo, como son aparentemente todos los encuentros cuyo verdadero significado sólo se revelará más tarde, en el tejido de sus implicaciones”.
Sin escrúpulos —con la conciencia adormecida, como aceptará más tarde— él se entrega, no sin renuencia, a una encomienda que después lo confrontará consigo mismo: en la decisión de llevar instrumentos musicales falsos a cambio de unas vacaciones frívolas, llegan, sin forzar nada, los instrumentos originales, los verdaderos.
Así llega también, lentamente, la verdad del protagonista, su verdadero deseo, encubierto por una vida sin sentido. Un deseo que se va develando a cada paso, a cada metro de selva, sin deslumbrar, con el asombro sutil del que desciende lentamente hacia sí mismo.
En ese andar se va quedando atrás Ruth, como la remota obligación de la costumbre en una cúspide de fingimiento; así se queda Mouche, con el cuerpo despojado de afeites y el alma indefensa y hueca en medio de la selva. Así aparece Rosario, en la sencilla pulcritud del que está entero, ataviada por el contexto al que pertenece.
Ya en la travesía, y después de un primer umbral —un sorpresivo y brutal golpe de Estado—, se resquebraja la intención de él y de su amante. Ya entonces vislumbra que ella está ahí pero no está con él realmente. Ahí surge la primera pulsión, el deseo se asoma y delinea la decisión: ir a la selva.
Entonces comienza el descenso, aun contra la voluntad de Mouche. En el camino aparece Rosario, buscando un remedio para su padre. Él no puede evitar compararlas. Al principio las dos ganan y pierden en esa comparación: ante la aparente agilidad intelectual de Mouche, se abre paso una torpe Genoveva de Brabante en las manos de Rosario. Esa torpeza va poco a poco adueñándose también de Mouche en un escenario desconocido y hostil.
Las llamas oníricas que danzan anuncian fuegos fatuos que parecieran transportar consigo también las prostitutas andariegas que deslumbran a Mouche, y que le inducen una actitud que casi la lleva a la violación de Yannes, el griego.
La muerte del padre de Rosario, el encuentro con Fray Pedro de Henestrosa, el Adelantado y su Gavilán, el doctor Monsalvatje y los hermanos de Yannes y su casa, son elementos que van armando el camino, hasta que él le pide a Rosario que los acompañe, cuando la presencia de Mouche es cada vez más insoportable.
Luego que el protagonista descubre su infidelidad con Yannes, Mouche además enfrenta la golpiza de Rosario, y en medio del delirio por una picadura, también atestigua el encuentro amoroso, parteaguas definitivo. Engañada, se irá con Monsalvatje en una barca que la llevará a una venganza posterior —golpe que repercutirá en el destino.
Sólo un pequeño grupo se embarca para ir en pos no del oro, el máximo motor de la voluntad en esas tierras, sino al territorio de un sueño alcanzado por el Adelantado: una ciudad, donde el protagonista encontrará el desbordamiento. A Tu mujer entregada a él, la inspiración viva a borbotones, el perfil de un hijo en el deseo.
Pero después de que se anuncia en el leproso Nicasio y su muerte, rápida y cruenta, a manos de Marcos —quien también dará fin al futuro—, el pasado vuelve en la tentación de lo ausente, encubriendo cadenas y cerrojos en la pulsión de lo inmediato: un poco de papel para escribir música.
A pesar de los avisos y las señales, él cede y vuela nuevamente al espejismo. A pesar del cabello en forma de velo de viuda de Rosario, a pesar de la certidumbre de lo encontrado y de la ceguera ante lo que sería un paso definitivo hacia la pérdida.
En el regreso encontrará una mentira magnificada que lo incluye, pero es demasiado tarde: la verdad ha transformado todo intento de apariencia. Las deudas con el destino acabarán por despojarlo amargamente y entorpecer el regreso hasta el punto de dilapidar los pasos andados.
En una travesía por el Orinoco, en la provincia venezolana, nos acompañan personajes que, al final, Carpentier nos explica que sí existieron. En páginas llenas de contexto y frases construidas como en filigrana, Los pasos perdidos —publicada en 1953— podría ser la historia actual de cualquiera de sus personajes, de cualquier protagonista anónimo con deseos soterrados en la cotidianeidad, que encuentra la hendidura hacia sí mismo, pero que extravía el camino andado.
Y sin embargo, a pesar de la pérdida, permanece la resonancia que da sentido a estos pasos: “Un día, los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de las calcedonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces se sabrá con asombro que cada caracol manchado era, desde siempre, un poema”.





















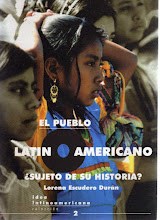




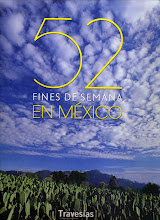





No hay comentarios:
Publicar un comentario