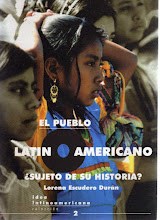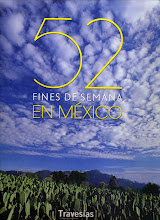y a Luz de Agosto a 80 años de su publicación.
María Vázquez Valdez
Dos epopeyas que resultan destinos opuestos. Lena Grove es
una mujer blanca, joven, embarazada y sin marido, que es aceptada, aunque con
reservas, por la sociedad puritana del sur de Estados Unidos, en el primer
tercio del siglo XX. Joe Christmas es un hombre mestizo, acorralado por su
propia sangre desde niño, con un cúmulo de contradicciones entre el ser blanco
y el ser negro, que al final es cruelmente asesinado por esa misma sociedad.
En un recorrido tejido como filigrana por William Faulkner,
encontramos historias que parecieran construidas en círculos concéntricos. El
primero, el externo, el que abre y cierra el libro, es el que traza Lena con su
trayecto desde Alabama hasta Tennessee, buscando a un tal Lucas Burch, cuyo
nombre falso la guía hasta Jefferson. Ese círculo se cierra con la continuación
de su búsqueda llevando consigo no sólo a su recién nacido, sino al Byron Bunch
que le regaló, no sin ironía, el destino: un Bunch por un Burch.
Varios círculos surgen a partir de este primero, y nos llevan
a las profundidades de los personajes y sus vidas. Si bien hay algunos de los
que apenas tenemos trazos breves que nos definen su personalidad, como es el
caso de Brown —el falso Lucas Burch—, otros se van sumando con un meticuloso
recuento de sus cuerpos y sus circunstancias, como es el caso de Hightower y la
señorita Burden, u otros personajes que, aunque aparecen brevemente, son
fundamentales para la historia, por lo cual Faulkner nos los entrega descritos
con las coordenadas que explican sus devenires. Tal es el caso de Grimm, el
verdugo final de Christmas, o la esposa de Hightower y sus pulsiones al límite.
Si lo vemos así, tenemos entonces que el primer círculo de la
historia es Lena, y luego van surgiendo varios círculos interiores mezclados
entre sí con los personajes, hasta encontrarnos con el círculo medular del
libro que es la historia de Joe Christmas.
Luego de verlo parado frente al aserradero, enfundado en su
overol, con su mirada circunspecta, bien podría haberse quedado como otro
personaje secundario, incluso de menor importancia que Brown. Pero poco a poco
va desarrollando una profundidad psicológica y una complejidad de vida que no
tiene ningún otro personaje de la novela.
Es Christmas el meollo de este asunto. Y este círculo central
pareciera despuntar en relevancia cuando, luego de tener su encuentro con los
negros que lo acusan de ser blanco, y luego de haber vivido una vida como
blanco acusado desde niño de ser negro, Christmas se acercara al despeñadero de
su vida sin siquiera imaginar que le iba a
suceder algo, poco antes del último encuentro con la señorita Burden.
Este telón de fondo se abre con magistral sutileza para dar
paso a un Christmas niño. Y luego continúa hasta el clímax de la historia, con
su muerte casi al final. Esto ocupa la mayor parte del libro: el recorrido de
Christmas desde que en el orfanato al que es llevado por su abuelo (al que podemos
identificar casi al final del libro) ya es señalado por otros niños como negro,
y maltratado por una niñera. Y luego, más adelante lo vemos adoptado por los
McEachern, de quienes se aleja con un brutal desagradecimiento años después, en
ataques de furia y agresión equivalentes a los que recibe él mismo en varios
episodios.
Ahora bien, si el meollo del asunto es Christmas, a su vez el
meollo del asunto de Christmas es su identidad, o su falta de ella. Hijo de una
mujer blanca y de un mestizo, nace con el suficiente estigma para que su abuelo
mate a su padre y se deshaga de él cuando es bebé, con un odio enardecido con
la misma intensidad que treinta años después.
No tenemos más noticia del misterioso hombre que transporta a
Christmas de un lado a otro cuando es niño, hasta que aparece el “Tío Doc”, un
anciano de pasado enigmático, y su mujer, ambos personajes de caricatura, que
sin embargo tratarán —al menos la abuela— de hacer algo para salvar a un nieto
perdido para siempre.
Porque si Christmas es incapaz de actuar con amor y agradecimiento,
tampoco recibió ninguna clase de afecto desde que fuera arrancado de Milly, su
madre, y de su abuela. Tampoco lo recibió en el orfanato, ni por la estricta rigidez
de McEachern, tampoco por la reseca complicidad de su madre adoptiva. Ni siquiera
por la señorita Burden, de quien, como de la mujer de McEachern, recibía platos
de comida que él no sabía sino estrellar contra la pared con rabia.
Porque la señorita Burden estaba dispuesta a autoinmolarse
con él, pero finalmente lo que pretendía era llevarlo al límite y hasta la
muerte, no hacia la vida. Y de gente cercana como Bobbie o Brown no podía
esperar más que ser entregado por unas monedas. El único que siente una
compasión tardía por Christmas es Hightower, pero finalmente es una compasión
que el pastor siente hacia sí mismo, por la cual busca redimirse de una
historia de inmovilidad y desesperanza.
¿Será que existe relación entre la historia de Joe Christmas
y la de Jesucristo? ¿Hay coordenadas que vinculan a Luz de agosto con los evangelios? Hay algunas cuestiones, como la
manera de definir los encuentros entre Lena y Brown: “Y apenas hubo abierto
doce veces la ventana, cuando se dio cuenta de que habría sido mejor no abrirla
nunca”. Aquí podríamos tener un atisbo de la Anunciación. Pero este caso no
coincidiría con la Anunciación de la madre de Jesucristo, pues Lena no es la
madre de Christmas.
En todo caso, tenemos a un Christmas unido a Jesucristo por
el nombre y por el hecho de ser sacrificado por una sociedad intolerante,
incomprensiva y brutal, también a la edad de 33 años. Por otro lado, también tenemos
a un Brown que, como Judas, vende a Christmas por unas monedas, y a un Byron
Bunch que bien puede hacer el papel de un abnegado José, capaz de adoptar al hijo
de otro y de seguir a la madre por caminos tortuosos señalados por extraños
designios.
Pero así como nos quedamos con este enigma que nos arroja
pocas e insuficientes pistas, así nos queda como cabo suelto la genética de
Christmas, y lo absurdo de una tragedia surgida de la especulación, pues
sabemos que Eupheus Hines, su abuelo, primero creyó que el hombre que engendró
a Christmas con su hija Milly era mexicano, y luego alguien le dijo que tenía
sangre negra. Pero nunca lo supo a ciencia cierta —ni nosotros tampoco.
El asunto es que no tenemos a un negro victimizado por el
color de su piel, tampoco a un blanco rechazado por su ascendencia negra y
comprobada. Lo que tenemos es a un hombre con un ambiguo color de piel, señalado
por la especulación prejuiciosa de su abuelo, transformada en rechazo hasta la
muerte; tenemos a un niño victimizado por su cuidadora porque la descubrió
inocentemente; tenemos a un joven que confiesa algo a una prostituta en lo que
podría ser una confesión romántica, pero que le atrae una golpiza de muerte.
Finalmente, la cuestión es lo que Christmas piensa de sí
mismo. Teme ser negro, aunque no lo sea, porque su piel no lo es. Teme ser
negro y así lo comunica —con palabras y sin ellas— a otros niños, adultos,
mujeres con las que tiene una relación, gente cercana. Es lo que él teme y no
lo que es lo que lo lleva a la muerte. Porque si él no se hubiera creído negro,
la señorita Burden probablemente no se habría interesado en él. Si no se
hubiera creído negro, no se habría confesado con Brown o con Bobby como si
hubiera cometido un pecado invisible. Es lo que él cree lo que comunica a los
otros cómo deben tratarlo, y en última instancia victimizarlo.
Pero es algo que cree sin la suficiente convicción como para
que quede claro. Porque así como los blancos lo señalaban como negro, así los
negros lo señalaban como blanco. Es la indefinición, la falta de identidad: “Tú
eres peor que negro. No sabes lo que eres. Y más que eso: nunca lo sabrás.
Vivirás, morirás y no lo sabrás nunca”, le dice un negro.
Y tan es así, que Christmas, como nos lo cuenta Faulkner, se
escapa como blanco, se deja atrapar como negro, trata de huir como blanco con
los zapatos de un negro, y finalmente se deja matar por un blanco y sin oponer
resistencia, como negro.
Hay que señalar algunos juegos onomásticos. Por un lado
tenemos a una señorita Burden que se vuelve una carga para Christmas, una carga
tan pesada que lo lleva a la muerte. Tenemos también a un Hightower que
pareciera ser el que tiene la visión más completa de la historia, desde la alta
torre que le construyeron tantos años de exilio social y espiritual.
Christmas es pues víctima y victimario. Es el hombre y el
lobo del hombre. Es su propio verdugo, inoculado con el veneno del fanatismo y
el odio de su abuelo, que le inculcó la falsa conciencia de ser el mal y la
necesidad de ser castigado. Por eso el niño Christmas soportaba los golpes de
McEachern con estoica frialdad. Por eso el joven Christmas soportó la golpiza
de los amigos de Bobby sin defenderse, y hasta quedar casi inconsciente. Por
eso el Christmas adulto soportó la cacería, el vituperio y las golpizas, e
incluso el ser sacrificado como un animal en el rastro: para expiar una culpa germinada
en el prejuicio.
Pero también por eso Christmas se ve impedido para el amor. E
incluso teme a las muestras de amor femenino más que a la brutalidad masculina:
porque en el escenario del amor es donde se vuelve victimario. Por eso su
rechazo y su desprecio hacia su madre adoptiva, y finalmente la relación tortuosa
que termina en tragedia con la señorita Burden.
Porque sí, tenemos una tragedia. Varias tragedias aquí, si
sumamos las vidas de Hightower y su mujer, la soledad y asesinato de la
señorita Burden, la mentira y traición de Brown, la falta de amor en la vida de
Byron Bunch. Pero finalmente también tenemos los rayos de redención que nos da
Faulkner en la luz de agosto que atisba Hightower en sus meditaciones finales,
en el crepúsculo. Tenemos los rayos de la luz de agosto que recorre Lena,
esperanzada más allá de toda decepción, a favor de la vida que lleva en el
vientre. Tenemos la luz de un alumbramiento en agosto que nos habla de la vida
que, más allá de toda miseria, vuelve a brotar con nuevas esperanzas.