El viento eriza
el polvo, que invade el aire que se respira, y hace imposible que las semillas
germinen y que la vida florezca sin lluvia. El cielo es adverso y determina la
pérdida gradual de los frutos de la tierra, y con su ausencia la pérdida de la
tierra toda en manos del gran monstruo de metal que se cierne acechante, y
cuyos tentáculos llegan desde un desalmado sistema económico hasta los rincones
más apartados de un mundo que se desmorona.
Estamos en
los tiempos de Las uvas de la ira,
momentos aciagos que sobreviven a la Gran Depresión en Estados Unidos, en medio
de la gran depresión real que va adueñándose de seres, familias, granjas
marchitas, caminos atestados de grupos desposeídos por los bancos de lo único
que tenían: un trozo de tierra cada vez más estéril, cada vez más acosado por
un tiempo inclemente.
Las uvas de la ira, escrita por John Steinbeck en la década de 1930 —a más de ocho décadas de distancia y sin embargo profundamente vigente y ubicua— es la historia de una familia, los
Joad, y también de un país entero en crisis. Es el éxodo de una familia, y
también de un grupo numeroso que parte impulsado por un sueño ingenuo e
inalcanzable, trampa del mismo sistema que se va engranando hasta succionar lo
que sea posible, palmo a palmo, a favor de unos cuantos y a costa de la
mayoría.
Tres
generaciones de los Joad —los dos abuelos, los padres y el tío John, y los
hijos, Noah, Tom, Rosasharn, Al, Ruthie y Winfield— parten del oeste de
Oklahoma rumbo a los paraísos californianos retratados en amañados panfletos
que logran su cometido: atraer a miles de desesperados emigrantes, capaces de
trabajar por los sueldos más bajos a cambio de una cada vez más angustiada y urgente
sobrevivencia.
La novela
muestra con los tropiezos a los que se va enfrentando la familia, un contexto
sociopolítico cruento, injusto, abusivo, y equidista con planteamientos
ideológicos claros y bien estructurados, ambas cosas muy vigentes, y sin embargo
no se diluye en la arenga política, y se va sustentando capítulo a capítulo con
solidez verosímil, con la perseverancia firme de la tortuga del tercer capítulo
que, a pesar de los obstáculos, vuelve una y otra vez a enfilarse con dirección
al sur, con su casa a cuestas y sin importar los contextos más arduos.
John Steinbeck
construye en Las uvas de la ira un
armazón de personajes entrañables y al mismo tiempo pone las bases firmes de
una novela histórica, retrata una realidad esculpida en el tiempo con un cincel
innegablemente humano, donde el microcosmos que va pautando la historia de los
Joad es en definitiva el macrocosmos no sólo de Estados Unidos en ese momento
histórico, sino de la condición humana llevada a los extremos de la
desesperación, pero también del florecimiento de los aspectos más enaltecedores
y luminosos de la vida.
En los Joad
tenemos bien perfilada la figura de los emigrantes, que sin embargo son
innegablemente estadounidenses, con generaciones de predecesores bien anclados
en su tierra, con los derechos inalienables en su momento fincados en el color
de su piel blanca, en su nacionalidad innegable. Y sin embargo son los hombres
y mujeres explotados, presa fácil de los hombres que son depredadores del
hombre, los que tienen el dinero y persiguen las ganancias a costa del rechazo
más ciego, la explotación más vil, la persecución más irracional. Porque hay
una ceguera irracional diseminada en todos los contextos de esta historia,
infestada por el miedo. El miedo que sienten los propietarios californianos
ante hordas de grupos hambrientos, necesitados y desesperados, que a su vez
encienden la mecha del miedo en los emigrantes que, antes ilusionados, se ven
de pronto acosados, golpeados, maltratados, explotados hasta niveles inimaginables
antes de su éxodo.
Y esta
ceguera, este miedo que se van enquistando, anquilosando, son parte de uno de
los paradigmas que sostiene Steinbeck en Las
uvas de la ira: la verdad y su distorsión, la percepción errónea del otro,
siempre en detrimento del que menos tiene, por medio de la cual se trasluce, en
cada parte de la historia, un firme sentido ético.
Las uvas de la ira sorprende por su claridad, por muchos episodios
conmovedores y a la vez profundamente realistas, por la capacidad de su autor
de narrar con maestría desde una posición asumida con firmeza para esa y
cualquier época, para esta época. Es una historia valiente, que se arriesga al
rechazo que efectivamente tuvo Steinbeck en su momento, pues todavía estaba
lejos de sus manos el Nobel, que obtuvo hasta la década de 1960. Es una
historia que denuncia y a la vez argumenta y demuestra un contexto que se puede
extrapolar a muchos episodios históricos de cualquier parte del mundo, y eso es
lo que la hace tan actual. Porque Las
uvas de la ira bien podría ser la historia de una familia de sirios o
palestinos, obligados a huir en medio de la guerra, o de un grupo de mexicanos
emigrantes expulsados por Trump esta semana, o una familia de sudamericanos
tratando de llegar a la tierra prometida, viajando en “La Bestia” hasta
encontrarse con los páramos atroces de Tijuana.
El libro está
dedicado a Carol, que según Steinbeck deseó este libro, y también a Tom, que lo
vivió. Y si ese Tom es el de nuestra historia, efectivamente, con él inicia
todo, y su destino frente a nosotros lectores lo deja Steinbeck a la deriva. Sabemos
de su valentía, y también que es el hijo predilecto y pródigo, fiero y fiel a
la vez, y con él se va destejiendo el hilo conductor de la novela, hasta llegar
a su clímax como personaje, y a su redención como emblema narrativo.
En el inicio,
Tom encuentra en su oportuno regreso a casa desde la prisión al ex reverendo
Jim Casy, cuya presencia profundiza el sentido ideológico de la historia. Casy
es el hilo filosófico y la reflexión social, la conciencia que es capaz de
inmolarse a favor de los otros, de disolverse a favor de la mayoría, el que
afirma y se afirma sin temor a las consecuencias, lo más honestamente posible.
El que pone a la religión y a Dios en su lugar en toda esta historia, descorre
con respeto los velos de la ilusión y la ingenuidad de los otros, y atiende con
paciencia y humanidad a los demás. Casy es el que ve mejor de todos. El que se
da cuenta de que el abuelo está muriendo sin su tierra, el que predice su final
en silencio y sin alarma. Es el que se entrega a cambio de Tom, con
agradecimiento y sin egoísmo, y el que al final trata de mostrar a todos el
engaño de los patrones, el que habla y encabeza, el que se inmola y trasciende.
De él hereda Tom la conciencia, la visión y la capacidad de hacer algo por los
otros aun a costa de su vida.
En el largo
éxodo de ilusiones progresivamente deshilachadas que emprenden los Joad desde
Oklahoma, la familia se va desgranando como mazorca. El primero que muere es el
perro, augurando la salida a un mundo hostil e incomprensible para ellos, lleno
de peligros antes desconocidos, y mortales. Luego se va el abuelo, en un
fulminante ataque de desesperanza e impotencia; después Noah, el primogénito, que
atravesado por un daño sin localización, pero irrefutable y decisivo, se va río
abajo y sin mirar atrás. La abuela muere en medio del rudo cruce del desierto
desde Arizona a California, casi en soledad y para ser enterrada entre los
pobres. El reverendo Casy se entrega en un atroz Hooverville, y Connie, el
marido de Rosasharn, desaparece cobardemente y sin despedirse de nadie, ni de
su mujer embarazada.
La pesadilla
alcanza un punto álgido en el Hooverville, donde pareciera concentrarse la
miseria con más intensidad, la desesperanza del despojo, el daño irreversible.
Los Joad escapan como pueden y justo a tiempo del infierno, literalmente en
llamas, para ir a parar a un campamento del gobierno, donde encuentran un oasis
repentino donde recuperan aunque sea provisionalmente su humanidad, son
tratados como personas, y encuentran un sitio donde no son acosados ya como
plaga, como animales nocivos que hay que exterminar o explotar hasta el máximo.
Pero el
hambre y la falta del trabajo los empuja de nuevo a la carretera 66, esta vez hacia
el norte, hasta caer en las garras de los explotadores de un campo de
melocotones, engranaje final con la huelga encabezada por Casy. El buen olfato
de Tom lo lleva hasta el nudo doloroso de la historia, que deriva en una nueva huida
en la que los Joad encuentran un nuevo respiro, muy corto, en un campo de
algodón, hasta que comienza a acechar nuevamente el hambre y la falta de
trabajo.
Al llegar al
desenlace de la historia llega una nueva catástrofe natural con la lluvia, y
sus trágicas consecuencias llevándose toda posibilidad de trabajo y comida, y amenazando
con enfermedades y muerte. Cuando parece que no puede haber nada peor, el único
vendaje posible para evitar la inundación, idea de Padre, se rompe con la caída
estrepitosa de un árbol, que materializa en toda su magnitud la tragedia última.
Hacia el final, Steinbeck, en boca del tío John, abre una herida como denuncia
fatal. El tío John, que apenas habla en la historia, cargando sus pesados
pecados imaginarios, incapaz de levantar la cabeza, es el que reclama a la
crueldad de todo el contexto, el que deja la evidencia al descubierto, el dolor
encendido de la muerte, el pisoteo a la esperanza más honda en cualquier lugar,
en cualquier raza.
El último en
partir tras la catástrofe es el camión mismo, personaje central de la historia,
hilo conductor literal, que queda inservible luego de la inundación. El camión
simboliza la esperanza y también el caparazón de la tortuga, del tercer capítulo.
Es protección y vehículo de las esperanzas y también de las posibilidades, el
conducto de la fuga y el escondite, la herramienta fundamental del éxodo. Ya
sin vehículo, sin los hijos mayores y varones, sin los abuelos, la familia
pareciera a punto de ser apagada por un último soplido.
La Madre
es el sostén, el faro, es Moisés en este exilio, abriendo el mar rojo de
furia con su determinada decisión por sacar adelante a su familia, con su fogón
inalterable y su paciencia interminable. Es ella la que decide, la que arrastra los despojos de lo que queda, sin saber a dónde ni por qué,
tan sólo sabiéndolo. Padre le pregunta: ¿Cómo lo sabes? No lo sé, responde
ella, simplemente lo sé.
Hacia el final, Steinbeck,
que nos había llevado todo el tiempo por una carretera central, de pronto vira
por un sendero y nos muestra una maravilla que engrandece lo que pareciera un
suplicio sin redención. Porque es un acto redentor de toda la especie lo que cierra
la novela, que pareciera escrita, toda ella, para ese momento final que
enciende la vela de todas las esperanzas, poniendo una vez más, al descubierto,
el brillo que no enceguece, el brillo que ilumina y da calor, el brillo de un
sutil roce de la vida.
María Vázquez Valdez
Las uvas de la ira
Crítica
549 pp.






















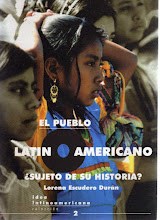




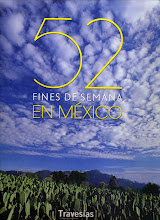





No hay comentarios:
Publicar un comentario