El objeto del asombro
María Vázquez Valdez
Texto publicado en el número 3 de la revista Íncipit
Recuerdo una época oscura, entonces lo "estético" me abrumó desde las fotografías de Joel-Peter Witkin, en particular una mujer masturbándose con la luna: un cadáver todavía fresco, con el rostro destazado, y amarrada a una luna de su tamaño. Me parecía sublime, aunque reconocía la parte sórdida —y en ciertos aspectos, según yo, ambas cualidades coincidían.
Y luego la pintura casi en simultáneo. Las salas majestuosas del Belvedere en Viena, especialmente las que contienen la dorada obra de Klimt: rostros sublimados, portes enjoyados. Pero a un lado, afuera de los extensos recintos, ya casi en la escalera, los cuadros de Egon Schiele contenían una abrupta revelación de líneas, rostros, sexos rojos, abiertos.
En ese tiempo de oscuridad, las palabras de Lautrèamont también me llevaron a estancias memorables. En las imágenes que guardo de esos infiernos, de pronto alcanzo a vincular —conscientemente no entiendo muy bien por qué— atisbos de un Goya siniestro. Saturno devorando a su hijo, terriblemente hermoso, perturbador.
En El Prado también, apenas a unas salas de ahí, los rostros lánguidos de El Greco, sus cristos y sus ánimas, alcanzan otra hermosura. Y apenas bajando escaleras y corredores, el único cuadro de Rembrandt en ese museo, una Artemisa, titubea con una luz exquisita.
¿Quién decide entre dos obras su cualidad estética —o antiestética? ¿El que sabe más o el que desconoce más? Tal vez el reconocimiento de la belleza —o su reverso— sea sumiso a la ignorancia. Tal vez en un puerto donde no haya referencias, el ojo de quienes miramos alcance la limpieza.
Hablar de antiestética implica, claro, reelaborar lo que creemos conocer como estética. El artista Luis Felipe Noé escribió en 1988 que “lo antiestético es lo que no cae dentro de los supuestos de un determinado orden”. ¿Quién tiene la mirada despojada de vicios para encontrar lo bello en lo espantoso y viceversa? Tal vez sólo un niño tiene la capacidad de ver las cosas sin ese "determinado orden". Tal vez sólo con el rostro nuevo, los ojos nuevos, sin la “resaca de lo vivido” como escribiera Vallejo en “Los Heraldos negros”. Hablar de estética y antiestética es hablar de lo mismo —Mandelstam confesaba: “He llegado a tal punto que, en el oficio de la palabra, sólo aprecio las costras, sólo excrecencias”.
El Dadaísmo pugnaba por esa falta de referencias y de orden. Deshacerse de las costras. Destruir. Schwitters en Hannover, Picabia en París, hicieron lo suyo al amparo del dadaísmo. Una nueva estética, en su momento, surgió de Nietzche, Rimbaud y Münch, por ejemplo. Un expresionismo vivo en la oscuridad y la desesperación, lejos de la comodidad tibia y aprobada.
Pienso en estética y antiestética y la palabra belleza me cae encima. ¿Desde dónde podría invocar una explicación aunque sea absurda? Pero, la verdad, siento precaución al hablar de belleza. Qué difícil hacerlo sin ser irremediablemente cursi, sin traerse una flor a la mano, y hacer una canción para el pesero. Hablar de lo trillado ya deshecho. Necesito también otras palabras, sobre todo si consideramos que los valores estéticos son determinados por los que tienen la voz, a veces sin razón y sin justicia, casi siempre, como todo en este raro y hermoso mundo, como escribiera Cortázar.
Me atengo a cierto latido, una punzada, una respuesta del cuerpo con alguna película de Kieslowski, un cuadro de Remedios Varo o un poema de Pessoa. Recipiente al fin, compuesto de sentidos, recibo lo que me asombra como a una persona que parece acechar en rincones de museos, lugares, amaneceres, palabras, imágenes, como si tuviera vida propia. Y a veces también, se asoma desde sitios oscuros y terribles.
Como a una persona, pues, con frecuencia la miro, la sueño, la beso. Y como muchos, a veces también la someto a juicio, la interrogo, busco en libros un respaldo para justificarla, la opinión de algún experto, ya sabes. Pero la verdad siempre me gana. A veces por knock out, esa persona que me asombra, me derriba.
Una alta soledad en Machu Picchu, el profundo azul del Titikaka, un cenote oculto en una cueva de Yucatán, las arenas largas de Egipto y sus gigantes, los hondos sagrarios de Jerusalén y sus silencios. La recuerdo también una noche en cantos de ballenas grises y en las plegarias místicas de Hildegarda de Bingen.
Y entonces recuerdo a Artaud y a Hölderlin, dos deslumbrados, me sitúo en sus ojos desorbitados y se me olvidan las palabras; qué vergüenza, dijera mi tía, dónde iré a parar. Y la verdad, me importa muy poco si el objeto de mi asombro es considerado estético o antiestético, o al menos, quisiera que no me importara para nada.
En mi experiencia como testigo, ojos y sentidos al descubierto, prefiero la información de primera mano. Prefiero sumergirme en el Mar Muerto y escaldar los párpados, o subir las nieves del Pico de Orizaba en una madrugada azul y congelada. Quitarle la teoría a la cuestión.
La experiencia, así surja de lo externo, se elabora en un sitio allá en lo hondo, a veces en el sueño —generalmente ahí. Si acaso lo válido sería invocar, hacer como que toco lo asombroso, igual que cuando alzo las manos a las estrellas: tan lejos, y en mis ojos.





















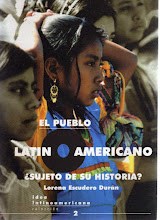




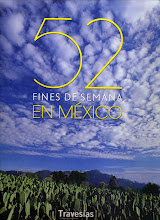





No hay comentarios:
Publicar un comentario