María Vázquez Valdez
Rojo y Negro es una
historia de polaridades, altibajos y contrastes. Nos lo advierte su título, donde
se funden el rojo y el negro simbolizados en la novela mediante el encuentro de
dos arquetipos: la señora de Rénal —la presencia femenina maternal y acogedora—
y Matilde de la Mole —la mujer fuerte, brillante y competitiva.
Pero para llegar a estos espacios de concreción de dos polos
opuestos, pasamos primero por los polos instalados en la mente de Julián Sorel,
el héroe de Stendhal —nuestro héroe, como lo llama reiteradamente el autor—.
Así pues, la novela es una sucesión de episodios donde se colisionan dos
espacios contradictorios, que a ratos podrían ser el apasionamiento más
profundo, más rojo, y la hipocresía y la falsedad más oscuras, más negras.
Y si de polaridades hablamos en la obra de Stendhal, bien
podríamos partir de ese conjunto de opuestos en su propia vida, una dualidad de
la que Jean-Pierre Richard escribe, como prólogo al estudio crítico de una de tantas
ediciones: “A través de todas sus vidas, reales e imaginarias, y en todos los
niveles de su experiencia, Stendhal muestra una dualidad: espíritu lúcido y
lógico, deseoso de llegar a la verdad por los caminos, incluso los más áridos,
del análisis; pero también soñador quimérico, amante apasionado, llevado por el
mínimo pretexto a la melancolía novelesca y a la imaginación de la felicidad”.*
Si atendemos a la premisa de que Julián Sorel es en muchos
sentidos una proyección del escritor mismo y de su vida —como lo fueran tantos
personajes en sus obras y los más de doscientos seudónimos que el escritor
utilizó—, hacia el final de la novela, en el capítulo 42 de la segunda parte,
Henry Beyle —el nombre real de Stendhal— nos da la clave de esta polaridad en
su protagonista, cuando una vez que recibe su sentencia, se confiesa a sí mismo
que “La verdad es que el hombre lleva dos mentes dentro de sí”.
¿Y cómo, si no fuera a partir de contradicciones, un joven
brillante como Julián Sorel podría padecer por un lado los arrebatos más
intensos de pasión, mezclados con una lucidez e inteligencia fuera de lo común,
y por otro lado enfrentar los abismos de la desesperación, la paranoia y la
falta de un control capaz de llegar al homicidio? Y no al homicidio de cualquier
persona, ni siquiera al de un enemigo acérrimo, sino de un ser amado.
La clave inicial del título también podría referirse
directamente a la fortuna: ¿acaso hace alusión al destino, simbolizado en los
colores de la ruleta? Si así fuera, la descripción de destino en Rojo y Negro bien podría estar fincada
en altibajos que finalmente no están dirigidos por otra cosa que la mente, y
entonces volvemos a la mente de Julián Sorel.
Stendhal no tiene reparos en mostrar con toda su crudeza lo
absurdo del pensar y el actuar de Julián, una y otra vez. Pero no sólo de él.
También de sus contrapartes femeninas, pues no tenemos, ni en la señora de
Rénal ni en Matilde de la Mole ningún personaje firme, consecuente con sus
actos, sino marionetas a la deriva de los vientos desafortunados de sus propios
miedos, arrebatos, caprichos y desvaríos.
Pero, hay que resaltarlo, nuestros personajes están insertos
en una convulsiva sociedad que también es presa de estos altibajos y
polaridades, en un contexto político altamente inestable. Instalados en la
Francia del siglo XIX —una de las épocas más conflictivas en la historia de ese
país—, nuestros protagonistas son herederos directos de las empresas
napoleónicas.
El mismo Julián se admite, una y otra vez, encandilado con la
figura de Napoleón hasta la muerte, aun cuando no alcanzó a ver que Luis
Napoleón Bonaparte llegaba a la dirección de la República, pues muere cuatro
años antes de que esto suceda (Henry Beyle nació en 1783 y murió en 1842). En
este sentido, los paralelismos entre Julián Sorel y Napoleón son claramente
visibles en etapas puntuales: su origen es el pueblo, alcanzan un momento de
gloria apoteósica y finalmente fracasan rotundamente.
Además, estamos apenas a unas tres o cuatro décadas de
distancia del filo ensordecedor de la Revolución francesa de 1789. El sonido de
la guillotina se escucha al doblar muchas páginas, y es el eco que persigue a
Julián hasta el final, para cercenar su último desenlace. Es también la
sociedad que presagia la Revolución de Julio de 1830, y en ese sentido la
novela es un retrato histórico invaluable de la época, en el que la sombra
revolucionaria es constante en los personajes, incluso secundarios, bien sea
manifestada en forma de miedo o con un sesgo esperanzador.
Estos hechos históricos permean directamente la obra de
Stendhal, y por supuesto también su vida, por lo que tenemos una descripción
exhaustiva de atmósferas, pensamientos, posiciones políticas, confrontaciones
ideológicas, conflictos de clase, remordimientos sociales, escenarios donde las
posiciones exacerbadas conviven con cambios repentinos y posiciones
irreconciliables.
Y tenemos que todo esto surge al amparo de un movimiento
literario que apenas se matiza en esta época, y del cual Stendhal ha sido
señalado directamente participante, en una paternidad compartida con Balzac: el
realismo en su primera fase, denominada romántica (1827-1847), y que se
caracteriza —sin dejar de lado la exposición puntual de hechos históricos— por
el enfrentamiento del protagonista con la sociedad que le rodea, lo cual le
lleva a desenlaces generalmente mortales y heroicos, exaltados por contextos
abiertamente románticos.
En todo este caldo de cultivo caben otras interpretaciones
para la conjunción del rojo y el negro, pues al lado de las referencias
militares, en concreto al ejército —vestido de rojo— de Napoleón, e incluso
políticas —que también simboliza a los liberales— se entreteje el hilo negro
del clero, dibujando las sotanas y los uniformes de los clérigos y de las ropas
de Julián mismo.
Esta presencia de la Iglesia y de la religión es constante y
determinante en la historia, y también, hay que decirlo, es vista con un ojo
profundamente crítico por parte de Stendhal, cuyo anticlericalismo es
innegable. Digamos, incluso, que el clero es el hilo conductor de la travesía
de Julián, quien avanza prendido de asideros como el padre Chélan, el padre
Pirard, el obispo de Besançon, que ejercen una clara paternidad —compartida con
Napoleón— sobre el protagonista, en contraparte con la presencia débil y
mezquina de su padre biológico.
Y son estos sacerdotes quienes finalmente rigen el destino de
Sorel al darle preferencias, prioridades, abrirle camino y puertas. Pero son
también quienes determinan sus caídas y lo confinan a un destino del que al
final ya no puede escapar, atrapado en la torre más alta de sí mismo y
condenado a muerte por dejarse llevar por el rojo exaltado de su historia.
Y al hablar de la presencia del padre —matizada también con
la alusión a paternidades misteriosas—, en la historia de Julián Sorel es
insoslayable que la presencia de la madre es también fundamental, como lo fuera
en la historia del escritor mismo. Así, no tenemos a una madre biológica
presente, pero sí la tenemos en la figura de la señora de Rénal, primer y
principal amor de Sorel, pauta fundamental para su ascensión, caída y redención
en el amor. Hay aquí, lo vislumbramos, un complejo de Edipo claramente
perfilado como en otras obras de Stendhal —léase Henri Brulard—, a raíz de una historia de vida marcada por la muerte
de la madre cuando el escritor tenía ocho años.
La identificación de Stendhal con Sorel es también tácita al
vincularlo amorosamente con una Matilde, como lo estuviera el escritor mismo
con una mujer del mismo nombre. Stendhal nos da a un héroe que camina en la
ascensión, aunque en la penumbra de sí mismo, pero con una lucidez
extraordinaria, aunque fuera por momentos. Un hombre que al final cede a la total
entrega de su pasión, que se sobrepone a una maquiavélica avaricia, sin duda
negra, pero que define igualmente su destino.
Julián se acerca también una y otra vez a Goethe en la figura
de un Fausto sobrio, correcto y
lúcido que se desdobla en las malignidades de un Mefistófeles que a final de
cuentas dicta los despeñaderos del protagonista.**
Sin embargo, Stendhal bien que tuvo sus inspiraciones reales
para darnos a un protagonista instalado en el realismo literario, al retomar en
diciembre de 1828, de La Gaceta de los tribunales, la historia de
Antoine Berthet, un joven hijo de un artesano que sigue claramente los mismos
pasos que siguiera Julián Sorel, algo parecido a lo que hizo Flaubert con una Madame Bovary que sí existió, aunque con
otro nombre, por supuesto.
Pero en Rojo y Negro,
aun cuando Julián Sorel coincide con muchos personajes incluso grotescos,
tenemos una historia que aunque nos da los matices oscuros del retrato
histórico acucioso de una sociedad, también nos da los tonos rojizos del hombre,
la mujer y sus pasiones, sus profundas hondonadas signadas por el corazón, la
entrega que, aunque fugaz, tiene la suficiente fuerza como para dar sentido a
las pulsiones de lo humano, de la vida.
Profundamente intelectual y brillante como su contraparte,
adversaria y amante, Matilde de la Mole, Julián perece finalmente, en toda la
extensión de la palabra, inundado en el rojo del amor desmedido hacia la señora
de Rénal. El protagonista alcanza, luego de un viaje mítico signado por
oráculos y predestinaciones —simbolizados por el gavilán, las escaleras, la
cueva en las alturas— las altas esferas de la sociedad y el dinero, para luego
despeñarse hasta el fondo, donde pierde todo, incluso la vida.
En esa caída, sin embargo, Julián Sorel encuentra al mismo
tiempo todo el amor —en los brazos de la señora Rénal— y la libertad
—paradójicamente en la prisión, lejos de una sociedad opresiva— en medio de una
locura desenfrenada de delirios que trasciende el hielo negro de la mesura y la
mentira, para fluir con sutileza en un río de sangre, ni qué decirlo,
apasionadamente roja.
* Stendhal, Rojo y Negro, Cátedra, 2009, 623 pp.
** Hay que señalar que fue Goethe uno de los pocos en
juzgar positivamente Rojo y Negro,
que en su época fue, más que denostada, abiertamente ignorada.






















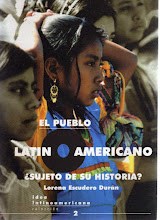




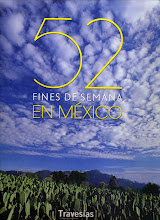





No hay comentarios:
Publicar un comentario