María Vázquez Valdez
Somos en el otro, nos afirmamos en un tejido de momentos
donde la vida equidista con otras vidas, figuras geométricas que se encuentran,
a veces colisionan, otras se funden, y otras más se comparten en un vínculo
tácito que nos enhebra en encuentros absortos, más allá del tiempo y la
circunstancia. Vínculos misteriosos, bisagras que nos reúnen en páramos de
solidaridad sin condiciones.
Al menos así nos lo sugiere Pascal Quignard en su libro Las solidaridades misteriosas, donde
Claire Methuen, una mujer de intensas emociones, largas y espigadas como su
propio cuerpo, comparte una permanente y misteriosa solidaridad con su hermano
menor Paul, en los abismales paisajes marítimos de una Bretaña que atisbamos
desde riscos helados, acantilados erguidos frente a vientos fuertes y salados,
caminos empinados, naturaleza acentuada y caídas escarpadas con violencia, tanto
como las pasiones de los habitantes de esos parajes filosos y altos. Son esos
lugares los que atraen a Claire de regreso a los sitios de su infancia, al
reconocer “los bloques de granito, los matorrales, los senderos, los viejos
muros, las escalinatas escarpadas, el mar, el estruendo del mar”, donde, “en lo
alto del acantilado, quieta, de cara al viento y al cielo, vuelve a ser feliz”.
También es una solidaridad misteriosa la que Claire teje de
por vida, y de por muerte, con la señora Ladon. Desde su niñez en la orfandad,
fue esa mujer pequeña de manos virtuosas la que le abrió puertas hacia la
música y la femineidad, y que cuatro décadas después le abriera las posibilidades
de una nueva vida a una mujer que ya había dejado de lado la vida matrimonial,
la maternidad, e incluso su exitosa carrera como traductora, y regresa al lugar
donde creció, a una naturaleza efervescente de vida.
Luego de ser la maestra de piano casi olvidada, la señora
Ladon se convierte en madre tardía para Claire, la adopta no sólo
emocionalmente, sino que legaliza su vínculo, y la hace heredera única en esa
unión misteriosa y solidaria que no es la de la sangre. Y de la que sin
embargo, a punto de morir, renegará la señora Ladon.
En el primer encuentro fortuito que tienen maestra y alumna, cuando
aquella ya es una mujer madura, y ésta es una mujer anciana, se traslucen los
vértigos emocionales de una Claire que a menudo llora, sufre, y también es
profundamente feliz en un universo único que es de ella, y también es ella
misma, experimentando las cosas más sorprendentes desde una “exaltación
incesante”, y evadiendo la lucha de frente contra la angustia, que sin embargo
resulta “una compañera tan antigua. Quizá no sea la compañera más agradable del
mundo, pero es una buena consejera. La garganta que se cierra es un hada,
aciaga, cruel, pero que sabe interpretar admirablemente las cartas que reparte
el tiempo”.
Pero Claire también conoce la alegría, una alegría intensa
que la llena y la desborda cuando la toca el aire mojado en el rostro, y la
sumerge en el silencio, hasta que ya no es de este mundo.
Ese vínculo portentoso con la naturaleza y el paisaje al cual
vuelve Claire en su madurez, está reforzado por Simon, su primer y gran amor,
con quien se cumple el vaticinio del epígrafe, retomado del Libro de Ruth:
“Donde él vaya, yo iré. / Donde él viva, me quedaré. / Donde él muera, seré
enterrada”. Y sí, Claire va a donde Simon, regresa para quedarse en el lugar en
el que él vive, y permanece hasta la muerte donde también él morirá, tan
angustiado como ella por ese amor que es incapaz de realizar. Un lugar donde
serán enterrados ambos por el mar y por el viento. Por el amor imposible.
Y a pesar de lo finito, ese reencuentro con Simon, sin
embargo, tiene la potencia de un verano de intensa felicidad, de mar
deslumbrante embellecido por los acantilados, brillando como oro, y los ojos
ardientes por una luz de miles de colores. Un amor que debilitaba a Claire desde
los trece años, y al cual quedó unida por una solidaridad también misteriosa.
Solidaridad que la hacía bajar entre residuos y metales oxidados hasta un
pequeño valle, nido de sombras, paraíso encubierto y deslumbrante.
Sabemos que Quignard es polígrafo por la enorme cantidad de
obras que ha escrito de diversos géneros. Tal vez de esa poligrafía también se
desprende la polifonía de esta novela. Tenemos aquí una serie de voces que
logran identidades distintas a partir de su articulación particular. Así, en la
primera parte, dedicada a Claire, pero escrita en tercera persona, la redacción
es entrecortada. A ratos es una síntesis, luego un aforismo, un silogismo
breve, un tejido contenido y con espacios que también proveen su significado
peculiar. Por ejemplo cuando Claire guarda silencio, asombrada, tenemos una
frase corta que se separa de cualquier párrafo.
La segunda parte, dedicada a Simon, también nos la narra Quignard
en tercera persona. Sin embargo, la narración es más extensa, más profusa.
Tenemos un vuelo narrativo de más aliento. Es como si la respiración de Claire
en la primera parte, entrecortada por el esfuerzo y la emoción, encontrara un
poco más de aliento en Simon. La tercera parte, dedicada a Paul, ya está
narrada en primera persona, y nos da un ángulo mucho más acentuado de la misma
Claire, de quien ya tenemos muchas preguntas e interrogantes a estas alturas.
Paul es quien sabe más de su hermana, y posiblemente quien más la querrá en
toda su vida, y quien puede determinar que “siempre lo vivió todo con una
brusquedad y una intensidad muy particulares. No es que ella lo decidiese así,
eran sobresaltos de energía que la poseían, que la arrastraban, o que la
frenaban, o que la devastaban”.
Es también Paul quien puede saber que el vínculo de Claire
con Simon era absoluto, y que “cuando él murió, ella fue feliz. Milagrosamente,
por decirlo así, el sufrimiento se fue cuando la presencia del cuerpo del
hombre al que amaba también se fue”. El sufrimiento finalmente se convirtió en
luto, en el verano de 2010.
Pero a pesar de su deseo permanente de soledad, Claire no
está sola. Tiene en primer lugar a Paul, y con él a Jean, el sacerdote que es
su amante, aunque a ella no le guste. Y también tiene a Juliette, una de las
dos hijas que abandonó en la niñez, y que irá a buscarla muy a pesar suyo, en una
relación ríspida y cortante como el estrépito del mar.
Entre las voces de la landa que aparecen en la quinta parte
del libro aparece la de Jean, que también tiene otra tesitura. Un largo
aliento, un poco más poético que el de Paul, y más reflexivo, nos va dando
pautas para entender la historia. Es Jean quien dice que el sentimiento que
reinaba entre Claire y Paul “no era amor. Tampoco era una especie de perdón
automático. Era una solidaridad misteriosa. Era un vínculo sin origen… Con el
paso de los años habían descubierto una complicidad. Ésta fue creciendo. Era
una fidelidad que se impuso sobre ellos y que según iba pasando el tiempo tenía
la particularidad de desbaratar toda complicación de amor propio, de suspender
cualquier crítica, de no suscitar jamás la menor irritación del uno contra el
otro”.
“A veces, cuando un hermano y una hermana no se odian, se
quieren más que los enamorados”, nos dice Jean, y es capaz de comprender los
vínculos e intercambios entre estos dos hermanos, como un espectador ausente,
pero también de comprender a la Claire misma de una manera distinta a como la
comprende su hermano. Es quizá Jean quien la percibe desde una concepción un tanto
mística, cuando dice que a Claire “le gustaba sentir ese tiempo muy antiguo que
leemos en las rocas, ese tiempo que se anima en el sol, ese tiempo que precede
a la vida, ese tiempo que levanta las olas del mar… perspectiva desprovista de
horizonte que se hunde en el infinito, éxtasis enviando sin fin su extraño
polvo al cielo. Dios es tan antiguo”.
Tal vez también es quien la comprende como mujer cuando dice
que “las mujeres necesitan a los hombres para que ellos las consuelen de algo
inexplicable”. Pues sin duda Claire necesitaba ser consolada de algo que nunca
entenderemos. Y también es Jean quien la comprende como ser humano, cuando dice
que “el camino que ella había emprendido era más el camino de otro mundo que el
camino del amor”, un camino donde Dios era muy violento, porque era el mismo
Tiempo.
En varios momentos parece que Claire es el alter ego de
Pascal Quignard. No sólo en su inmersión vital y profesional en la palabra,
sino también por su pasión propensa a la soledad y por su amor a la música. De
Quignard sabemos que adoptó un aislamiento voluntario para escribir, y que
también ha sido músico. Pareciera que Claire, y a pesar de vivir por y para el
lenguaje, al igual que Quignard, vindica con su existencia lo que el autor ha
afirmado alguna vez: “Hay que ser el más secreto de los hombres; no revelar el
secreto a nadie, ni siquiera la lengua. El propio corazón no debe descubrirse a
ningún precio. El verdadero designio no es acceder a una improbable realidad,
sino quemarse lo más cerca de la luz”.
La polifonía que va tejiendo la novela, al final se va
perdiendo en retazos donde por aquí aparece una fecha, allá se nos sugiere algo
que ocurrirá después, aunque sin más detalle. Sabemos que después de 2016,
último año que nos menciona Quignard, pasarán varios años más, después del
cumpleaños sesenta de Paul. No sabemos a ciencia cierta cuándo muere Claire,
pues su vejez se anuncia desde muy temprano, pero seguramente su muerte, a
estas alturas, aún no ocurre. Tenemos ahí una insinuación de lo que ya sabemos:
que Claire era una mujer interminable, y a su manera, infinita.






















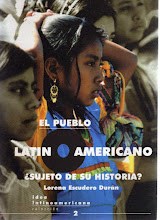




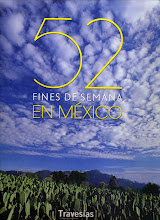





No hay comentarios:
Publicar un comentario