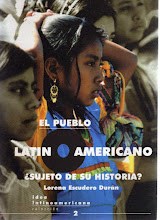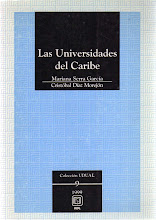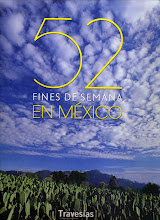María Vázquez Valdez
Una caricatura resume nuestro gran problema planetario. Un par de extraterrestres llegan a la Tierra después de que se extinguió el ser humano, y uno de ellos le dice al otro: “No es extraño que se hayan extinguido estos seres, si para deshacerse de sus desechos utilizaban el agua que les daba vida”.
Suena
absurdo, y de hecho lo es: innumerables situaciones derivadas del sistema de
vida que hemos desarrollado son absurdas pues están acabando con los ecosistemas
que nos dan vida.
Así,
tenemos que en gran parte del mundo utilizamos inodoros por medio de los cuales
desperdiciamos mucha agua, y además la contaminamos; tenemos industrias que hacen
un uso indiscriminado de recursos naturales, entre ellos agua, y que por si
fuera poco utilizan los ríos y los mares para deshacerse de sus desechos;
tenemos legislaciones y formas de vida que no coinciden con una lógica de
conservación, sino de desperdicio indiscriminado.
La
depredación exhaustiva de recursos naturales alcanza todos los órdenes, pero
sabemos que en lo que respecta al agua nos acerca a una situación límite, pues
sin agua potable no será posible vivir en un futuro muy cercano, que para
muchas personas ya representa un presente ineludible: la tercera parte de la población
mundial ya padece carestía de agua.
Sí,
este planeta Tierra debería llamarse Agua porque, como sabemos, dos terceras
partes están conformadas por agua. Pero eso no significa que sea líquido
potable. Según Greenpeace, sólo 2.5% del agua del planeta es dulce, y de ésta
sólo 0.3% se encuentra en ubicaciones superficiales de manera que podamos
utilizarla los seres humanos. Y de ese porcentaje mínimo, una gran cantidad del
líquido ya está contaminado por nosotros mismos.
Hablemos
por ejemplo de la situación de los ríos en México. Según estudios que ha
llevado a cabo Greenpeace, actualmente se descarga a los ríos de México un
volumen de 243 metros cúbicos por segundo de aguas residuales municipales y
188.7 metros cúbicos por segundo de aguas industriales. Cientos de sustancias
químicas van a parar a los ríos de México, ocasionando daños entre las
poblaciones como un aumento indiscriminado de enfermedades.
Un
ejemplo de ello es el caso del Río Grande de Santiago, ubicado en los municipios
de El Salto y Juanacatlán en el estado de Jalisco, donde se han dado casos
extremos como la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha debido, supuestamente,
a una intoxicación por arsénico luego de que cayó en el río.
En dicha
zona se han reportado descargas de químicos como plomo, mercurio y cianuro de
forma sostenida por parte de diversas industrias incluidas en el Registro de
Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC), entre las cuales son diez las
que acusan los reportes más elevados de metales pesados y cianuro: Cervecería
Modelo de Guadalajara, Nestlé México, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma e IBM de
México, entre otras.
Las
poblaciones de dicha zona —botón de muestra de muchas otras áreas en México y
en el mundo— están a expensas de una contaminación atroz no sólo del agua sino
también del aire debido a las chimeneas de las fábricas que están ahí
instaladas, y se encuentran a merced no sólo de legislaciones laxas a favor de
las industrias, sino de asentamientos urbanos cada vez más numerosos, pues son
sitios en los que la industria de la construcción ha encontrado nichos de
consumo favorables.
¿Qué
pasa entonces con la salud de quienes tienen la mala suerte de habitar cerca de
estos cuerpos de agua contaminados? Pues no necesitan caer al río para sufrir
las consecuencias de una exposición a sustancias venenosas: hoy sabemos que al
menos 18 millones de niños menores de cinco años mueren cada año por
enfermedades relacionadas con la contaminación en ríos y lagos. Una larga lista
de enfermedades derivadas de dicha exposición, malformaciones congénitas y
altas tasas de mortalidad son parte de los saldos de este comportamiento
generalizado de industrias y gobiernos.
Porque
de las principales fuentes de contaminación del agua —las aguas residuales que
generamos, los líquidos que se producen en los basureros y que se filtran al
suelo, y las aguas residuales de las industrias—, son los vertidos industriales
los que provocan más daño al medio ambiente y a las poblaciones aledañas.
Estas
fuentes de contaminación del agua representan lo que sucede en muchos órdenes y
niveles, incluyendo el cuerpo humano, pues somos una abstracción del planeta:
aproximadamente un 70% de nuestro cuerpo es agua.
“Como
es adentro es afuera”, dice una de las leyes universales del Kybalión, y así pareciera operar esta
tendencia a contaminar el agua no sólo al exterior sino al interior de nuestros
cuerpos porque, ¿qué líquidos bebemos? Sabemos que los índices de consumo de
refrescos en México son los más altos del planeta, tanto que, según la
organización El Poder del Consumidor, los mayores consumidores de refrescos en
el mundo somos los mexicanos, en una fórmula en la que también somos el país
con mayores índices de obesidad y diabetes, y tenemos una de las tasas más
altas de mortalidad por diabetes a nivel internacional.
A
esto aunamos el consumo de bebidas enlatadas como jugos, leches de sabores, tés
dietéticos, etcétera. Bebidas que lejos de nutrir o depurar el organismo, traen
consigo un exceso de azúcares, colorantes, saborizantes artificiales y conservadores,
además de que para su fabricación se utilizan grandes cantidades de agua y sus
industrias productoras acusan comportamientos de contaminación masiva de
afluentes.
Así
pues, el mismo conflicto que tenemos afuera está adentro también, y ha
alcanzado la categoría de un problema epidémico, tanto en lo que se refiere al
ámbito de la salud humana como en el orden ambiental y con una tendencia
creciente, pues sabemos que el agua sigue un proceso de circulación que
conocemos como ciclo hidrológico, en el cual el líquido únicamente cambia de
sitio o transforma su estado físico. Según este ciclo, es lógico que el agua
contaminada regrese igualmente contaminada para emprender nuevamente un proceso
de por sí contaminante.
Lo
que conocemos como la Huella Ecológica de la humanidad —vinculada con la Huella
Hídrica—, que compara el consumo humano con la capacidad que tiene el planeta
de regenerarse, arrojando un análisis de demandas humanas sobre la biosfera, es
distinta de un país a otro, y ha variado considerablemente también con el paso
del tiempo.
Así,
según el Informe Planeta Vivo, si
todos viviéramos como un indonesio medio utilizaríamos sólo dos terceras partes
de la biocapacidad que tiene la Tierra, mientras que si todos viviéramos como
un argentino, requeriríamos más de medio planeta adicional al que tenemos; y si
todos viviéramos como la población media de Estados Unidos, necesitaríamos
cuatro Tierras para cubrir nuestras demandas anuales. ¿Qué Huella Ecológica se
deriva de nuestros hábitos de vida y de consumo?
Está
claro que no estamos haciendo lo necesario —ni a nivel personal, comunitario,
industrial, nacional o mundial— para lograr revertir los problemas ecológicos
que vemos crecer como espuma. En este ritmo frenético de uso, desperdicio y
contaminación, sin medidas efectivas, acciones urgentes y cambio consciente de
legislaciones, amenaza con llegarnos el agua al cuello. Lamentablemente es agua
(muy) contaminada.