Agua que nace de piedra caliza
María Vázquez Valdez
Crónica publicada en la revista Travesías
San Blas es un pueblo pesquero situado en el centro de Nayarit y de frente al Pacífico. Su playa, de arena delgada y rojos atardeceres, tiene un oleaje muy atractivo para quienes practican surf, y está limitada por un rompeolas.
Para alcanzar las costas de San Blas crucé Tepic en el anochecer, y ya desde ahí pude presentir el mar, flotando en la humedad salada y tibia del aire. El camino que lleva a San Blas se extiende unos 64 kilómetros desde Tepic. Es una carretera en buenas condiciones, aunque con muchas curvas y pequeños pueblos (y por lo tanto muchos topes); podría ser una carretera de Chiapas o de Tabasco, rodeada de frondosa vegetación.
Llegué a San Blas en una oscura noche sin luna, pero con relámpagos constantes recortados en el horizonte. Desde las primeras calles se adivina que San Blas es un pueblo de pescadores. Los niños juegan hasta tarde en las calles, los adultos conversan en el fresco de la noche, escondiéndose del sopor, y lanchas y redes se asoman de muchas esquinas. Sin embargo, en el centro del pueblo hay poco que señale que San Blas fue un importante puerto para los españoles desde finales del siglo XVI hasta el XIX. Lo usaron, sobre todo, para proteger sus naves de piratas ingleses y franceses.
Al entrar al pueblo crucé la plaza, llena de puestos de comida y de artesanías, y junto a la iglesia distinguí un par de puestos de huicholes. Luego fui a buscar un hotel por la calle principal, Batallón de San Blas. Cerca del centro hay varios hospedajes modestos y baratos, pero sin mosquiteros, lo cual en San Blas se vuelve una objeción proporcional a la cantidad de sangre que pueden chupar esos voraces y pequeños vampiros. Una de las cosas más importantes que hay que saber al adentrarse en San Blas es que no llevar repelente equivale a necesitar una transfusión.
Recordé un hotel donde me había hospedado algún tiempo atrás, el Garza Canela, y fui a ver qué tal estaban los precios. Es sin duda el mejor hotel del pueblo (y también el más caro), con aire acondicionado, alberca, televisión, bar y restaurante, pero decidí dejarlo para una mejor ocasión. Finalmente me decidí por las Suites San Blas, también muy barato, pero mucho más cómodo que los hospedajes del centro. Tiene alberca y los cuartos tienen mosquiteros y pequeñas cocinetas.
La noche seguía iluminada por relámpagos, y en los cinco minutos que me tomó registrarme en el hotel, pude atestiguar en carne propia el hambre de los mosquitos, y el mejor lugar para guarecerme de ellos era la alberca, por lo que fue el primer lugar donde aterricé. No pude encontrar una temperatura mejor.
Sólo había una mujer ahí, de California, con una pequeña radio. Me dijo en español: “Esto es el paradaiso, ¿es así como dices?” Le respondí: “Sí, es el paraíso”, totalmente de acuerdo con ella. Y entonces corrigió: “Oh, sí, esto es el paraíso”. Y entonces me dí cuenta de que su alegría estaba sazonada por el olor a alcohol que me llegó, acompañado con su risa.
Al día siguiente fui a La Tovara, un manantial que está al final del estero San Cristóbal, que desemboca en el mar. La Tovara (que significa “Agua que nace de piedra caliza”) tiene un canal rodeado de manglares que mide unos nueve kilómetros, y que hay que cruzar en lancha.
El embarcadero está a unos 20 minutos del centro de San Blas, a pie. El paseo en lancha cuesta 250 pesos, y por esa cantidad puede llevar a unas siete personas. Si se va también al cocodrilario (donde tienen cocodrilos de distintas edades y otros animales) cuesta 330 pesos. El problema es que en periodos no vacacionales casi no hay gente, y de cualquier forma hay que pagar esa cantidad, no importa el número de pasajeros.
Camino al embarcadero me encontré con Edgar, un lanchero de la cooperativa de San Blas, quien me ofreció llevarme a La Tovara. Al llegar al estero encontramos a un grupo de niños que nadaban con pericia. Mientras esperábamos un poco a ver si llegaba alguien más que quisiera compartir la lancha, uno de los niños se cortó la planta de un pie. Era una herida honda y grande, y les recomendé a los otros niños que fueran a buscar a alguna de sus mamás o a alguien que le vendara el pie, pero me miraron extrañados. Me dijeron que se hieren así con frecuencia, y que no importa, que solos se curan. Me sorprendió la seguridad con la que hablaban, y la cantidad de sangre que el niño había derramado. Entonces se fueron, como si no hubiera pasado nada, y yo me embarqué en la lancha.
El camino hacia La Tovara serpentea entre los manglares, desdoblado por el espejo del agua. Algunos recodos son bastante oscuros, mientras que otros son a cielo abierto. Hay muchas especies de aves, tortugas y garzas, y los cocodrilos se recuestan sobre los troncos a sus anchas. Es muy común verlos flotar ahí tranquilamente, acostumbrados al ruido de los motores, sin inmutarse ante los curiosos.
Edgar me dijo que en ese lugar se han hecho muchos documentales para canales de televisión como el Discovery Channel, o reportajes para National Geographic, por la cantidad y el tipo de aves raras que hay en la región. Luego pasamos por una zona donde hay unas chozas sobre el estero, donde fueron filmadas unas escenas de la película Cabeza de Vaca.
La Tovara está al final de ese camino entre manglares. Es un manantial rodeado de exuberante vegetación, un ojo de agua sorprendentemente clara, habitado por muchas clases de peces de todos los tamaños. Nadar ahí es una delicia, por su agua limpia, de unos cuatro metros de profundidad, y donde se puede observar a los peces con o sin visor. A un lado del ojo de agua hay un restaurante donde se vende desde langosta hasta chocolate, y un columpio a unos dos metros sobre el agua que puede volverse adictivo hasta para el más cobarde.
Los adultos nos mezclábamos con los niños esperando turno para saltar sobre el agua, y yo lo estaba pasando formidable, pero desafortunadamente el recorrido en lancha sólo permite una hora en La Tovara, y ya mi guía me estaba esperando para volver. En el camino de regreso le pregunté si a los habitantes de La Tovara les gustaría recibir más turismo, y me dijo que por una parte sí, por el conocer gente y por las ganancias, pero por otra no, por el riesgo de ser expulsados por inversionistas sin escrúpulos.
Luego me dijo que al visitar San Blas también vale la pena ir a la Isla Isabel, que es una reserva ecológica con muchos tipos de aves, especialmente patos y ocho o nueve tipos de garzas. Me contó que los principales peces que se atrapan en San Blas son constantino, pargo, robalo y mojarra, y en cuanto a mariscos, los ostiones y camarones. Vimos unos cuantos cocodrilos más y muchas garzas, y llegamos al embarcadero.
Por la tarde fui a la playa de San Blas. Un mar tibio, tranquilo, plateado por el sol, con enramadas que ofrecen pescado, langosta y mariscos. Encontré un sitio que se llama El Jején Feliz. Y efectivamente estaba lleno de jejenes felices con mi sangre (en algunos lugares de la costa llaman jejenes a los minúsculos e incisivos mosquitos de playa, más pequeños que los moscos que rondan el pueblo). Desde ahí pude ver el sol caer, como fruta madura, tras el rompeolas, y teñir de rosas y naranjas el cielo y el agua.
Luego fui al centro del pueblo a ver a la gente de la plaza, tomando aguas de frutas o comprando comida en los puestos. Encontré un café internet y al entrar lo primero que vi como protector de pantalla de una computadora fue una imagen de las torres gemelas de Nueva York, una en llamas y otra a punto de ser estrellada por un avión. La fotografía me sorprendió, no precisamente por su espectacularidad, sino por estar justo en ese pueblo pequeño, tranquilo, al parecer al margen de catástrofes semejantes, justo el paradaiso.
Al día siguiente, para despedirme de San Blas, decidí aventurarme en una de las muchas tiendas que venden pan de plátano recién horneado: un pan de plátano con nueces es la mejor forma de dejar un lugar como San Blas, la mejor compañía para cruzar un camino que conjuga todos los verdes, salpicado por la espuma del Pacífico.





















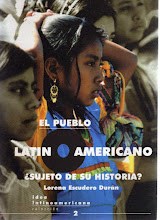




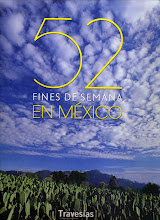





No hay comentarios:
Publicar un comentario